

Secciones
Servicios
Destacamos

Jesús J. Hernández, Izaskun Errazti (texto), Virginia Carrasco (vídeo) y Óscar Chamorro (fotografía)
Madrid
Domingo, 10 de marzo 2024, 00:10
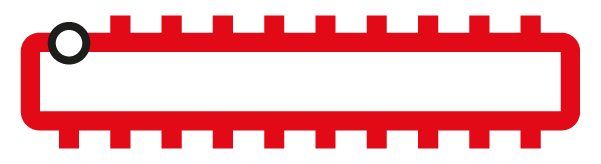
Dori Majali Herida con quemaduras en el 75% del cuerpo
Dori Majali no sabe cuándo, en mitad de aquellas semanas en la UCI, despertó. Había cerrado los ojos en pleno 11-M, le costaba cada vez más respirar, tenía el 75% del cuerpo quemado y heridas gravísimas, acababa de ver pasar las luces del techo del hospital a la carrera, «como en las películas», y entonces vomitó sangre y pensó: «Estoy destrozada por dentro. Me voy a morir». Así que abrir los ojos en la UCI fue un milagro imprevisto. «Los médicos no sabían cómo decirme que me habían amputado la pierna. Y yo no podía parar de reír de felicidad, de alegría. No me importaba la pierna. Estaba viva. No me iba a morir. Iba a poder ver a mi hijo».
Con esa la lucidez brutal habla Dori Majali, que tardó meses en recibir el alta por las heridas sufridas en el 11-M. Le dieron la incapacidad total con 33 años. Dejó atrás aquel trabajo que había empezado el 9 de marzo en el centro de Madrid, sólo dos días antes del atentado, tras muchos años trabajando como perito de seguros en Alcalá. Cuando firmó el contrato, ironías de la vida, pensó que ya no se expondría a los peligros de andar todo el día con el coche. Los atentados cambiaron todo en su tercer día de trabajo.
Noticias relacionadas
Se sentó muy cerca de una de las bombas. Cree que dos hombres corpulentos que estaban frente a ella pararon parte de la onda expansiva. «Les vi morir», se duele. Ella ni siquiera podía escapar tras la primera explosión. Tenía las piernas destrozadas y heridas por todo el cuerpo. «Di un grito terrible. Un hombre, se llama Ángel y aún tengo relación con él, vino a ayudarme. Estaba herido pero podía andar. Me hizo varios torniquetes porque sangraba mucho. Llamó a los enfermeros». Ella solo podía pensar que «no podía morir porque mi hijo tenía 3 años y tenía que verle crecer y a eso me agarré».
«Salí del hospital con un vestido de verano». Soñaba con «volver a andar y ponerme zapatos de tacón». Había entendido todo: quería la vida que quería. Estudió Derecho, como siempre había soñado, y se hizo abogada. Lo cuenta desde su bufete. Recompuso su vida y cambió alguna gente. Tuvo otro hijo. Volvió a andar, con zapatos de tacón. «La metralla y los pequeños restos de los trenes que quedan por mi cuerpo se mueven y hace un tiempo tuve que volver a la silla de ruedas tras operarme». La vigésima. Pero Dori siempre vuelve a levantarse. Y camina.
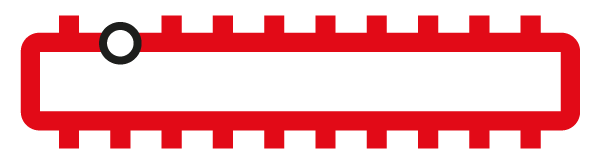
Emilia Nicoleta Mavru 33% del cuerpo quemado y tímpanos perforados
Aquella mañana Emilia Nicoleta, una empleada del hogar que entonces tenía 22 años, salió de casa antes de lo habitual para ir a trabajar. Había quedado en Orense con Daniela, su mejor amiga, para coger el tren. «Compartimos piso durante un tiempo, pero ya llevábamos unos meses 'independizadas' y queríamos ponernos al día de nuestras cosas», explica. Las dos chicas se coordinaron para llegar a la vez, «pero yo me retrasé y perdimos el tren. '¡No pasa nada por esperar diez minutos!'», cuenta Emilia que le dijo a su amiga. Cuando el siguiente convoy, de dos plantas, paró en la estación «entramos al quinto vagón y nos sentamos en la parte de abajo para que no nos diera el sol». Es todo lo que recuerda. Eso y el sonido de las puertas al cerrarse en Vallecas, que le pareció «mucho más agudo, más potente». «Ahí se me cortó todo».
Los equipos de rescate tardaron en sacar a Emilia del amasijo de hierros en que se convirtió el tren. «Fui de las últimas», dice. Con el 33% del cuerpo abrasado y los tímpanos perforados por la explosión, fue trasladada al hospital para grandes quemados de Getafe. «Cuando llegué me dio un paro cardiaco. Entonces me morí y me tuvieron que resucitar. Pasé siete días en un coma inducido», explica. Daniela corrió mejor suerte: «La onda expansiva le dio en la cara y la dejó una quemadura y tres semanas ciega. La tuvieron que operar para sacarle la metralla de los ojos».
Emilia vivió 49 días de hospitalización y muchas operaciones, la última en 2019. Sufre una minusvalía del 45% y a veces, además de la rodilla, le fallan la muñeca y los dedos meñique y anular de una mano. «No son limitaciones graves», celebra. «Te vas adaptando», asegura esta víctima, que en cuanto tuvo ocasión volvió a subirse al tren sola. «Fue en julio. Todavía no podía caminar bien, arrastraba la pierna, pero quería recordar. Esperaba tener algún flash, pero no pasó nada, no sentí nada. Cuando bajé del tren se acabó todo».
Dos décadas después de la tragedia, la mujer, que ahora trabaja como administrativa, goza de una vida plena con su marido y su hijo de 12 años. Y con la «gente maravillosa» que, de no haber sido por el atentado, nunca hubiera conocido. Eso sí, dos décadas después aún se sigue preguntando «por qué».
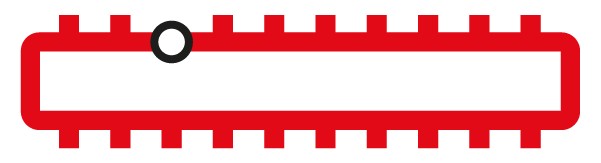
Óscar Encinas Revivir el drama
Vivía en Vicálvaro, en casa de mis padres. Llegué a la estación temprano y Susana, la chica que repartía los periódicos gratuitos, me dijo que no habían llegado todavía, que esperara un poco. Me llevaba bien con ella. Le dije que no esperaba, que daba igual. Vi que venía un tren y salí corriendo para cogerlo. Y me subí».
Iban varias compañeras de trabajo en el vagón. Óscar Encinas se sentó con ellas y por la ventanilla se fueron sucediendo las estaciones. Vicálvaro. Santa Eugenia. El Pozo. «Cuando explotó, una de ellas iba dormida y yo leyendo. Salí gateando del vagón porque la ventanilla quedaba a ras de la acera. El libro se desintegró, salí sin zapatos. Había mucha gente inconsciente. Recuerdo un silencio de muerte. No como el que puede haber en una casa. Es diferente ese silencio. Yo siempre digo que se notaba al señor de la guadaña».
Después del atentado todo fue rápido. Intentó que una mujer herida no se quedara dormida. «Recuerdo que le pedía que me hablara de la serie 'La que se avecina' para que no se durmiera». En algún momento, uno de los sanitarios anunció que ya llegaba una ambulancia y añadió que habían tardado porque «había habido otra cosa en Atocha». Ahí es cuando Óscar Encinas se dio cuenta de lo que pasaba. «Esto no es la catenaria. Es un atentado», entendió.
Dejó a una señora su teléfono para que llamara a su marido. Él llamó a su hermano. «No sé qué ha pasado, me llevan al hospital 12 de octubre. Llevo la cabeza abierta», le dijo. Al otro lado, su hermano sólo pronunció tres palabras y salió para allí. «Hijos de puta». Cuando estaban llegando al centro médico, donde «se portaron muy bien», avisó a su jefe de que «llegaría tarde a trabajar». Más de lo que pensaba. «Llegué al hospital vomitando sangre».
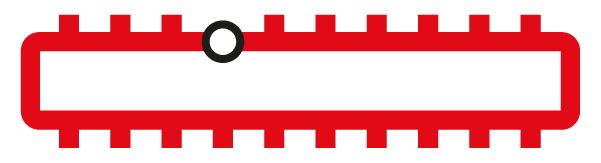
Laura Alemany Empezar de cero en Barcelona
A Laura Alemany el brutal plan pergeñado por Amer Azizi no le causó heridas físicas, pero la hundió psicológicamente. Dice que su vida cambió radicalmente a raíz de lo ocurrido aquel 11 de marzo en Madrid y está convencida de que su matrimonio no hubiera saltado por los aires de no haberlo hecho aquellos trenes. Pero ella, acostumbrada «a luchar en el día a día» desde pequeña tras sufrir la separación de sus padres, sigue adelante como puede, con una sensación agridulce. Ahora, subraya, «valoro hasta la servilleta que compro en el súper».
Aquel día, como tantos otros, Laura y Juanjo, su entonces marido, acudieron pronto a la estación del Pozo para ir a trabajar juntos a la calle Segre. «Solíamos montarnos en el primer o segundo vagón. Yo, por norma, siempre me relajo, voy dormida. Pero no sé por qué aquel día no me dormí», explica. Lo primero que recuerda fue un estruendo, «muy fuerte», y luego la visión desde la ventanilla «de algo que salía volando». «'Esto son bombas', dije. '¡Vámonos, vámonos!'».
Cuenta que «un silencio enorme, una sensación muy rara», reinaba en el ambiente cuando abandonaron el vagón. «Mi marido y otro chico levantaron de un porrazo la alambrada y empezamos a salir por allí. Veíamos la estación negra y mucho humo. Luego llegaron los gritos y vimos trozos de algo que entonces no sabíamos qué era. Cuando lo relacionamos nos entró la histeria. Anduvimos desde El Pozo hasta Atocha. Éramos como zombis andando por la ciudad».
En aquel momento, Juanjo fue «más valiente» que ella. «Tiró más de mí», admite. Pero poco después todo lo ocurrido le pasó factura y se convirtió «en otra persona. Se volvió muy inseguro, muy inestable, No quería quedarse sólo en casa. Dejé de ser su pareja para convertirme en su madre», explica Laura.
La mujer sostiene que la Comunidad de Madrid «no estaba preparada» para atender casos como los que propició el 11-M «y eso nos perjudicó». «A mi marido, que aquel día había visto mucho, los psicólogos le recomendaron huir a la playa. Y así la vida tranquila que estábamos construyendo se nos vino abajo». Cambio de ciudad, de casa, de trabajo... Nada volvió a ser como antes. Alguna vez, Laura coge el tren para moverse por Barcelona. Sabe que en Madrid nunca volverá a hacerlo.
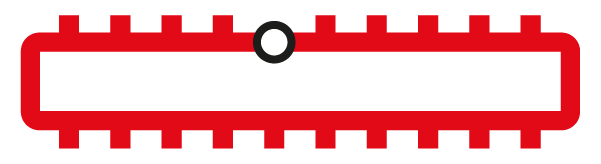
Olga Rojas Enfrentar su destino
Olga Rojas tenía 19 años y recuerda hasta el último detalle de aquella mañana del 11-M. Dónde iba sentada, que primero lo hizo en contramarcha hasta que encontró un asiento libre, que «en el Pozo entraron al tren unas niñas de 15 años montando mucho escándalo», que «la señora de enfrente llevaba un libro entre las manos y tenía puestos unos auriculares». Y también la hora exacta que marcaba el reloj cuando lo miró por última vez. Las 07.38 horas.
«Aquel día yo estaba destinada a vivir aquella mala experiencia. Había tres trenes que podía coger para ir al centro de Madrid, donde estaba repitiendo el último curso de bachillerato», explica. «Da igual cuál de los tres trenes eligiera, los tres explotaron aquel día».
Había salido cabreada de casa aquella mañana, dando un portazo. Su madre le había insistido en la necesidad de que fuera a estudiar porque había estado mala y tenía «un montón de exámenes por delante». Lo pensó varias veces, aquel día y en los años siguientes. «Nunca lo hemos comentado, pero ¡cómo se habría quedado mi madre si mi último recuerdo hubiera sido ese!», se duele.
Detalla que escuchó varias explosiones. «Un petardazo muy fuerte que hizo que se apagaran las luces y el tren, que empezaba a salir de la estación, perdió fuerza y se fueron abriendo las puertas». Una segunda explosión «muy muy fuerte, que todavía me vibra el cuerpo cuando lo cuento, hizo que la gente cayera al suelo. Una señora que iba delante se tiró hacia atrás y luego sentí un golpe de calor, como un horno de golpe pero muchísimo más fuerte», detalla. En ese momento «la gente empezó a correr para salir de allí». Un señor le advirtió: «No mires para atrás». Pero miró. Ni siquiera sabe bien todo lo que vio, sólo que el estrés postraumático le dejó una aversión a algunas comidas y flashes dolorosos cuando veía un tipo de reloj de caballero o una marca de botines de mujer.
Luego, una niebla gris. El silencio total. La gente, ayudándose, «sintiendo que todos estábamos juntos». Mujeres bajando en bata para llevar mantas. Hileras de médicos esperando. Hombres tumbando una valla para que los heridos pudieran escapar de El Pozo. El reencuentro con su madre, que bajaba de un taxi en su busca, cuando se sentía desfallecer.
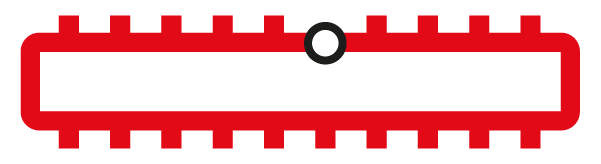
Francisco Alameda Sobrevivir y ponerse a ayudar
Era una rutina que repetía de modo concienzudo. Mismo horario. Mismo tren. «Casi siempre, mismo asiento. Me ponía una alarma para dormir un rato. Sonó en la estación anterior a Atocha. Seguí con la cabeza apoyada en la ventana, despierto», describe Francisco Alameda. De pronto, a la altura de la calle Téllez, las explosiones. «Al principio, pensé que era algo de la catenaria. No un atentado». Fundido a negro.
«Cuando abrí los ojos, estaba tirado en el suelo. Miré alrededor y el tren no tenía ventanas ni puertas. Me dolían muchos los oídos», recuerda. Vió enseguida que estaba bien y no tardó en ponerse a ayudar. «Lo que vi allí es inimaginable». Estremece el modo en que lo dice. Insinúa un paisaje dantesco. «Usábamos las puertas del tren como camillas. Las llevábabamos entre seis y acercábamos así a los heridos hasta los sanitarios y luego, hasta el hospital de campaña que se montó en la calle Téllez». Recuerda a algunos de los que estaban por allí ayudando, hombro con hombro.
Hacia las once de la mañana de aquel día, hizo un alto. Le dolían muchísimo los oídos y aprovechó un viaje al hospital de campaña para que le viera un médico. «Me dio una pastilla y me dijo que acudiera a mi médico de familia para que me diera la baja», explica.
No fue el último sobresalto de la jornada. «¿Recuerda la Renault Kangoo que encontraron con unos versos coránicos? Estaba aparcada delante del colegio de mi hija y evacuaron a todos los alumnos». Tenía entonces dos hijas, una de 2 años y otra de 16.
Desde los atentados, comparte con muchos de los supervivientes una aversión profunda por el olor a carne quemada. Tardó dos años en volver a subirse a un tren. «Tenía que hacerlo para seguir con la vida», constata. Yendo a un homenaje hace unos años, el tren hacia Atocha se detuvo en el mismo lugar que lo había hecho el 11-M. «Cuando se paró, me dio ansiedad y rememoré aquellos días».
Sabe que en aquel vagón estaban muchos heridos que pertenecen a la asociación 11-M Afectados del terrorismo, de la que es secretario. Comparten historias, y eso ayuda. «También queremos que quede un relato verídico de lo que pasó antes, durante y después de los atentados yihadistas de Madrid. Somos 1.900 socios y hay 600 solidarios. Damos ayuda médica, psicológica y formación».
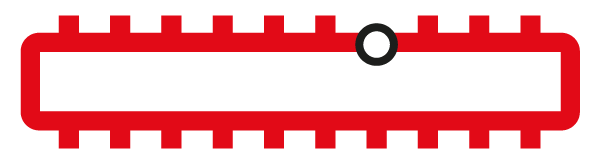
Ana Belén Romojaro No era su hora
Las ganas de echar un cabezadita en el tren antes de entrar a trabajar como fisioterapeuta en un hospital de Madrid libraron, quien sabe si de la muerte, a Ana Belén Romojaro. Eso y el hecho de que la bomba que escondía una mochila abandonada en el vagón que eligió para viajar a las 7.23 horas de aquella fatídica mañana no llegara a explotar.
La joven –entonces tenía 30 años, acostumbraba a montarse siempre en el segundo o tercer vagón, pero aquel día se decantó por el primero, «porque iba vacío y tenía sueño. Me senté, y cuando el tren pasaba a la altura de Santa Eugenia noté como un tirón muy fuerte, y entonces se paró». Ana Belén pensó que había fallado la catenaria y que iba a llegar tarde al trabajo. Después vio al maquinista andando por el arcén y se bajó detrás de él. «Empecé a ver gente con sangre tirada en el suelo, en la vía, y pensé 'pues sí que les ha afectado a estos el tirón del tren'», recuerda.
Estaba desorientada. Por eso llamó a la secretaria de su hospital para contarle lo que estaba viendo, «como una película en el cine». «'¿Te estás dando cuenta de lo que me estás contando? Me estás hablando de un atentado. Lo sé, yo he vivivo uno, el de Hipercor', me dijo». También telefoneó a su tía, «para decirle que había pasado algo gordo en el tren, pero que estaba bien y que avisase a mis padres».
Ana Belén se encontraba «perdida en el mundo, No sabía dónde estaba ni cómo volver a casa». Entonces una auxiliar de enfermería que acudió con los equipos de emergencia al lugar del siniestro se hizo cargo de ella. «Me llevó a su casa y vimos las noticias. Entonces entendimos lo que había pasado. Yo que tenía a mi marido, que es militar, aguantando los bombardeos en Irak, ¿cómo iba a pensar que iba a sufrir un atentando en Madrid?».
Preguntas y más preguntas, cómo por qué, siendo sanitaria de profesión, no se quedó a ayudar a los heridos. «No sabía qué hacer, estaba en estado de shock. Recuerdo que hablaba con el sacerdote del hospital y me tranquilizaba», cuenta. ·Eso sí, cuando las víctimas que sufrieron peor suerte que ella llegaron a la unidad de Reanimación de su hospital lo dio todo. «Estuve súper pendiente para que no les faltara de nada», afirma Ana Belén, que cada vez que una fecha redonda recupera imágenes del 11-M apaga la tele. «Todavía duele verlas», zanja.
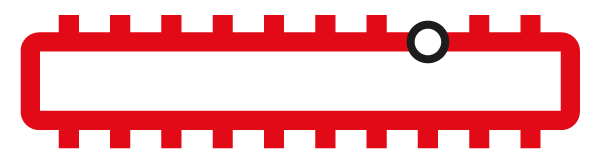
Ángeles Pedraza Perdió a su hija
Ángeles Pedraza pasó seis años al frente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Quizá por eso y por la necesidad que siente de «pedir justicia» desde que perdió a su hija, con 25 años, no tiene miedo a hablar. Alto y claro. «Yo ni olvido ni perdono. No soy practicante, pero sí creyente, y si ni el Papa fue capaz de perdonar cuando atentaron contra él y dijo que les perdonara Dios... ¡Ojalá hubiera pena de muerte! Y me da igual lo que piensen de mí», afirma la mujer, «sin vida» desde la muerte de Myriam.
Aún recuerda «minuto a minuto» lo ocurrido aquel fatídico jueves, otra jornada rutinaria para la joven. recién casada, que acostumbraba a coger el tren siempre a la misma hora. No sólo ella, también su hermano Javier, a quien aquella mañana se le pegaron las sábanas. Tal vez eso le salvó.
Cuando Ángeles cogió su coche para ir a trabajar escuchó por radio «que se habían producido unas explosiones en las vías del AVE. Me sobresalté, pero en ningún momento temí por mis hijos». Al llegar al despacho las noticias ya se difundían de manera atropellada. «Llamé a mi hija. El teléfono daba señal, pero no cogía. Luego hablé con Javi y me dijo que estaba bien, pero que aquella mañana no había viajado con ella». Poco después vio en televisión a una amiga de Myriam cuando la sacaban en silla de ruedas del tren. «'Algo ha pasado', me dije. 'Pero si esta chica ha salido así, mi hija estará parecida', pensé». Entonces empezó el peregrinaje por los hospitales, «y nada. A las tres de la tarde ya sabíamos que no había nada que hacer. El teléfono seguía funcionando, pero ella no nos había llamado. Tampoco respondía».
Dice Ángeles que cuando te ocurre algo así «nunca sabes cómo vas a reaccionar. Hay padres y madres que no han podido volver a hablar del tema, pero yo decidí contarlo, sobre todo a los jóvenes para que esto no se repita». Y no se priva de protestar cuando algo no le gusta. «Los políticos se pasan el año hablando de víctimas y de los acercamientos de presos cuando les viene bien a unos o a otros. Pero no he visto a ninguno alzar la voz por los condenados del 11-M que ya han salido. Sólo tres de los dieciséis considerados culpables siguen en prisión. Cuando sale uno de ETA se informa, pero a nosotros nadie nos dice nada. Parecemos víctimas de segunda», se duele Pedraza. «Son 20 años de tristeza, de dolor acumulado y, sobre todo, 20 años de olvido».
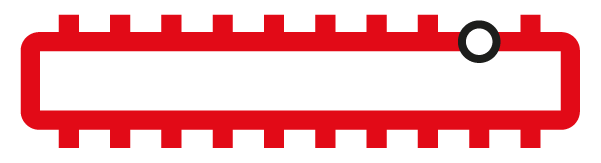
Milagros Valor Perdió a su marido
Vicente era un usuario convencido del tren. Le tenía pánico al coche, por eso no dudaba en cogerlo todas las mañanas, siempre a la misma hora, para ir a trabajar, puntual. «Aquella mañana me despedí de él para ir a rehabilitación. Ya no le vi más», recuerda Milagros Valor, la mujer con la que llevaba dos años casado. Tardó casi dos días en saber de él, «los peores de mi vida», aunque mantuvo la esperanza hasta el último momento. Pero sus peores presagios se cumplieron «y mi vida se acabó. La mía, la de sus padres, la de los míos...».
El miedo se instaló en Mila, que entonces tenía 32 años. Ya no acude al psicólogo. Ha rehecho su vida y se siente muy arropada. Pero no puede evitar «vivir con miedo. Miedo a que algo malo te pueda volver a pasar. Hace unos años, mi pareja tuvo un accidente y cuando me avisaron lo primero que dije fue '¡no, otra vez no!'». Y luego está «el temor a la soledad, porque no es lo mismo la soledad querida que la impuesta», la que sintió cuando después de pasar un tiempo en casa de sus padres decidió volver a la suya. «Me decían que estaba loca, que esperara un tiempo, pero quería volver al lugar donde había empezado la vida con mi marido, donde estaban mis recuerdos. Tuve que aprender a vivir sola, con momentos mejores y peores, pero me sentí bien», asegura.
A día de hoy, hay cosas que le reconfortan, la primera, pensar que Vicente, que tenía 37 años, «murió en el momento de la explosión, que no sufrió, y que sirvió de escudo a alguien, porque el impacto de la bomba se lo llevó en el pecho». La otra, poner voz a la tragedia, contar lo ocurrido, «para que no se olvide, porque es parte de nuestra historia, de la historia de España». Sin olvidar a los heridos , «que tienen que vivir día a día con la tragedia, algunos están muy enfermos, otros no han podido volver a montar en tren...», explica Milagros.
La mujer recuerda «minuto a minuto» lo ocurrido aquel día. «Momentos muy duros, que a la vez quiero mantener vivos». «Era un jueves. El domingo había unas elecciones generales. No entro en las razones; a lo mejor a nivel constitucional no se podía o era muy difícil. Pero por respeto a las víctimas aquellas elecciones no se tenían que haber celebrado. El domingo todavía había algunas sin identificar», se lamenta Valor.
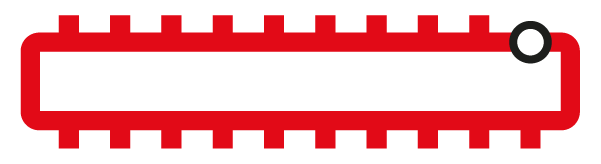
Vera de Benito Ortega Perdió a su padre con 9 años
La familia de Esteban de Benito vivía» justo enfrente» de la estación de Santa Eugenia. El matrimonio tenía dos hijas, de 9 y 4 años. Vera de Benito, la mayor, recuerda que aquella mañana despertó al escuchar «los gritos de mi madre que no lograba localizar a mi padre». Una de las bombas de los atentados del 11-M acababa de explotar en la estación de Santa Eugenia. «Recuerdo mucho humo y preguntar mucho. Y no obtener respuestas». El hombre había viajado en tren a la estación de Atocha. «A aquella hora, cuando desperté, mi padre ya había sido asesinado porque la bomba de Atocha estalló primero».
Tiene «lagunas» Vera de Benito sobre aquel día y los siguientes. Fue una tía, hermana de su madre, la que unos días después le hizo el primer resumen: «que unas personas malas se han querido llevar a papá y no va a volver». Ella comprende bien que «no es fácil explicarle a una niña de 9 años que han asesinado a su padre». Las preguntas le acompañaron muchos años. «Empecé a buscar por internet, lo que no fue muy buena idea», reconoce. En ese magma había, como siempre, información fidedigna, otra que no lo era y algunas imágenes muy duras.
Curiosamente, Vera se hizo periodista. «Ese afán por buscar información, investigar y encontrar datos supongo que fue importante en la decisión». Se especializó en Seguridad Nacional, Inteligencia y Defensa. Está ultimando un libro en el que recoge testimonios de víctimas del terrorismo, desde Utoya, al 11-S, el 11-M, el atentado contra la AMIA en Buenos Aires o el de ETA en Hipercor.
Cuenta Vera que su padre sigue muy presente en su casa. «Seguimos recordándole, claro, pero no hemos cronificado el dolor porque creo que eso es lo que hace que se lleve peor el duelo. Hemos elegido seguir viviendo». Se echa de menos a Esteban Benito, que tenía 39 años, trabajaba de técnico de telefonía y era «un padrazo». «Todo lo que puedo decir de él era bueno. Con 9 años es verdad que todo es maravilloso, que no sé cómo habría sido vivir otras épocas como la adolescencia, que son más complicadas. Esos años igual son los más bonitos. Pero es verdad que todos los recuerdos que tengo de él son buenos».
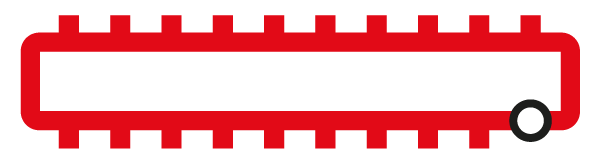
Ana María de la RosaEl compromiso de una superviviente
Habla Ana María de la Rosa consciente de que «hay días que una quiere olvidar para seguir viviendo» pero también segura de que «tenemos que ser la voz de los que no están, de los que murieron y de los que no pueden hablar todavía de ello». Con esa intención cuenta su historia, que arranca aquella mañana del 11-M, cuando dejó el coche como siempre en la estación del Pozo, perdió el tren de las 7.30 –que estallaría en la calle Téllez– y se subió al de las 7.34, que reventó en la propia estación.
Recuerda todo con detalle, hasta la explosión. Solía ir con un amigo en el cuarto vagón pero ese día él no vino y se fue al quinto. Que tras la primera detonación le dio tiempo a decirle al señor de delante «es una bomba». Y, luego, nada. «La siguiente imagen que tengo es la cara de un amigo mío abrazándome y tapándome con una manta y yo preguntando qué había pasado». Era Paco, que vivía muy cerca de allí con su esposa. «Ella había salido a la ventana al escuchar la explosión y vio mi coche aparcado. Llamó a mi marido, que le dijo que me había marchado a trabajar, como siempre. 'Ven para aquí, que ha pasado algo en la estación', le dijo». Con el rostro pálido, su marido dejó a la hija de ambos al cuidado de la madre de Ana María y se fue a El Pozo convencido que «había muerto». Los estragos se veían a gran distancia.
Recuerda Ana la gran velocidad a la que cruzó Madrid el coche de la Policía Municipal en el que la llevaron a la Unidad de Quemados del hospital de Getafe. Traumatismo craneoencefálico, perforación del tímpano y mucha metralla en la pierna derecha. La operaron y, cuando le ofrecieron apoyo psicológico, dijo que no porque no recordaba nada. «No vi nada. Sólo escuché».
A su hija, que tenía dos años, le quedó claro que aquel día había pasado algo importante y, a partir de entonces, cuando pasaban en coche por el Pozo repetía lo que le dijeron aquel día: «Mira, mamá, la estación en la que te caíste y te hiciste daño». Poco a poco le fueron contando a ella, y a su hermana que nació después, toda la historia. «Mi marido no habla mucho de ello. Como a mucha gente, le cuesta porque lo pasaron muy mal», admite. A ella siempre que le piden hablar lo hace, impulsada por ese compromiso íntimo que da «saber que soy una superviviente».
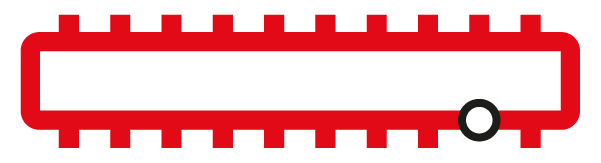
Teresa Sanz ArroyoEl lastre psicológico tras dos décadas
Cuesta entender que un atentado deja un peso, similar a la culpa, en quienes lo sufren. «Nunca volví a ser la misma madre y eso es algo que no me perdono. Ellos no tenían la culpa. Que me afectara a mí, lo asumo, pero que salpicara a mis hijos, eso no», confiesa Teresa Sanz. Los pequeños tenían 3 y 5 años en el momento del atentado. «Dejé de poder ir con ellos a los cumpleaños de sus amigos porque cuando explotaba un globo gritaba, dejé de ir al cine con ellos, dejé de ser la misma persona. Perdí la alegría y la ilusión. Sigo con medicación y en tratamiento», confiesa. «Las secuelas físicas pasaron pero las psicológicas no». En lo físico, le ayudó su baja estatura porque el asiento frenó la onda expansiva.
La huella psicológica, dos décadas después, es gigantesca y tan brutal como el 11-M. Le da vueltas a por qué unos sí y otros no en aquel vagón. «Había una mujer que solía montar siempre en el mismo tren que yo. La recuerdo porque llevábamos a menudo el mismo abrigo: ella en blanco y yo en rojo. Sé que se llamaba Begoña porque vivía en la misma urbanización que yo. Tendría 26 ó 27 años y yo 35». Begoña no sobrevivió. El dolor de Teresa es tan grande que hay días que ha dudado de si hubiera preferido correr su misma suerte. «Siempre pensando en que no hubiera afectado a mis hijos», recalca.
«Al principio tenía la sensación todo el rato de que algo así podía volver a pasar», admite. La idea de un nuevo atentado le atenazaba. Cogió algunas aversiones. «A los trenes, al pitido de los trenes, y otras más difíciles de explicar, como a los ordenadores. Supongo que es porque estaba yendo a trabajar pero no tiene mucho sentido, ni siquiera llevaba el portátil conmigo en los atentados», aclara. Tuvo que dejar su empleo para centrarse en su recuperación.
Regresó «unos cinco meses después» al mismo tren. Lo hizo por consejo de los psicólogos que le atendían. «Fui con mis niñas porque pensaba que, si iba con ellas, no me podía pasar nada. Lo hacía porque los expertos consideraban que debía «enfrentarme al miedo» pero «la novena vez no salió bien y, antes de llegar a Atocha, me puse mala y tuve que llamar a mi hermana y a mi marido porque me dio un ataque de ansiedad». Tuvieron que pasar más de diez años para que volviera a intentarlo. Son las huellas que dejó en su mente el 11-M.
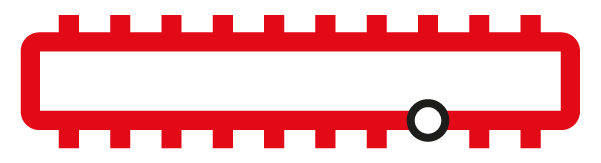
María del Mar PandoCada 11M es como su segundo cumpleaños
A Mar le cuesta hablar de aquel jueves negro. Lo pasa mal. Es algo que no puede evitar. Tampoco sentir la enorme desazón que le produce pasar por la zona en la que el tren donde ella viajaba aquella mañana se paró en seco por efecto de los explosivos, Pero ahora que se cumplen dos décadas de los atentados accede a hacer memoria sobre lo ocurrido. «El 7 de marzo es mi cumpleaños. De ahí que para mí cada 11-M sea como mi segundo cumpleaños», apunta. Este pasado jueves sopló 53 años.
Aquel día, como tantos otros, cogió el Cercanías para ir a trabajar. «Los trenes pasan cada dos, tres o cinco minutos. En esa horquilla me movía a diario, era mi horario habitual. Y el trayecto, siempre el mismo», cuenta. Sólo una cosa le llamó la atención: que el convoy llegaba más vacío que de costumbre. «No era de los días que venía más lleno. Creo que no había clase en la universidad, o algo así, y no iba hasta arriba. Normalmente me tenía que quedar pegada a las puertas por falta de sitio, pero aquel día hasta me pude sentar», explica. «Quizás fue eso lo que me salvó», sospecha.
En pleno viaje un fuerte estruendo descolocó a Mar. «Pensé que era una explosión, en ningún momento creí que fuera un atentado», señala. Después se hizo el silencio para ella. «La peor parte se la llevaron mis oídos, no escuchaba casi nada». Cuando se quiso dar cuenta no había más que «gente muerta a mi alrededor. Otras personas parecían gritar», detalla con dolor.
Vio que el tren tenía un boquete enorme y que los cristales habían explotado. Alcanzar la puerta para escapar era complicado por los cuerpos agolpados en esa zona. «Entonces no lo pensé, me tiré por la ventana y al caer me rompí el tobillo», explica. Mar se quedó en las vías. «Tenía la ropa rota, el pelo quemado, estaba como chamuscada, y no me podía mover». Hasta que empezaron a llegar las ambulancias y la trasladaron al polideportivo donde estaban reuniendo a los heridos. «De ahí al Gregorio Marañón», indica.
Pese a lo vivido,se sabe afortunada. «Justo enfrente de mi casa vive un chica que perdió un ojo y una pierna», apunta. Pero necesitó terapia para recuperar su rutina. «Cinco meses de psicólogo sólo para volver a subir al tren».

Ángel Fernández PliegoLa espera más angustiosa
La espera más angustiosa. Estallaron las bombas: en Atocha, en la calle Téllez, en el Pozo.Todas las radios, las webs, las teles de medio mundo conectaron en directo. En aquella multitud de espectadores desconcertados y espantados por el horror, había unos pocos miles que estaban, además, angustiados porque sus familiares viajaban a esas horas en los trenes y no lograban localizarles. «Mi familia lo pasó muy mal. Me encontraron yendo de hospital en hospital. Yo estaba en el Gregorio Marañón y me encontró mi hijo, que fue de hospital en hospital aquella noche. Ellos ya pensaban que había muerto. Lo pasaron muy mal», recuerda Ángel Fernández. Le habían trasladado en ropa interior por la explosión, tapado con mantas, sin documentación. A pesar de la morfina que le habían dado para calmar los dolores, en algún momento dijo su nombre y lo registraron.
«Yo soy de los de la calle Téllez». Así comienza a contar su relato, como la mayor parte de las víctimas del 11-M. Ángel iba «siempre en el primer vagón para salir pronto y que nos diera tiempo a echar un café antes de entrar a trabajar a las ocho». Era cerrajero. Viajaba con otro compañero, «que pudo escapar también por los pelos».
Los dos estaban acercándose a la salida del vagón cuando la bomba estalló. De la explosión recuerda que caían trozos de plástico ardiendo y que vio a «una pareja que eran los dos muy jóvenes y estaban reventados». Ángel se emociona. «Yo no me podía mover. No veía a nadie. Alguien apareció y me echó una cazadora por encima. Al final, me sacaron los Bomberos. Yo intentaba agarrarme a los brazos del bombero».
Pasó en el hospital dos meses y medio y superó varias operaciones, las más complicadas de oído. «Había perdido el oído izquierdo y me implantaron un tímpano nuevo, que se rompió algo después. Al final, me dejaron bastante bien, con un 33% de audición y en el otro un ruido constante como una caracola». No pudo seguir trabajando en las obras. Agradece «a las asistencias sociales que puso el Ministerio para atendernos, que nos ayudaron mucho. Pedías un psicólogo y al día siguiente lo tenías». Tardó un mes y medio en volver a caminar. «No puedo subirme a una silla o correr porque no tengo equilibrio. Pero tuve suerte. Si me pasa en los dos, tendría que ir en silla de ruedas.
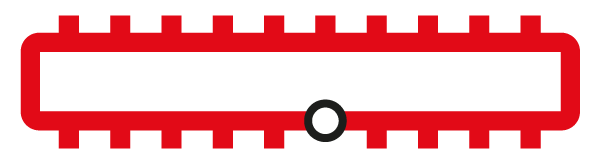
Marisol PérezPerdió a su hijo Rodrigo
Le oímos cerrar la puerta por la mañana. Estudiaba Ingeniería Informática y tenía que entregar una práctica. No supimos más de él hasta el día siguiente». A Marisol Pérez, una profesora de instituto ya jubilada, no le resulta agradable recordar aquella jornada, aunque «en fechas redondas» se obliga a hacer una excepción. «A los 10, a los 15, a los 20 años... porque tampoco queremos que se olvide lo ocurrido. Y el 11-M es historia de España, una historia muy negra».
Rodrigo, una de tantas víctimas de aquel atroz atentado, era su hijo mayor. «A veces me cuesta hablar de él en pasado, aunque hayan transcurrido dos décadas», admite la mujer. «Me resultan especialmente difíciles estos 20 años, porque él también tenía 20 cuando lo asesinaron. Y ya llevo un tiempo pensando: 'jolín, 20 años con él y 20 sin él'», apunta. Para Marisol, el tiempo vivido con su hijo fue «maravilloso y se fue súper rápido». El que ha pasado desde la explosión en la estación de Atocha ha sido «mucho más complicado. Es difícil sobrevivir a un hijo, es antinatural. Con eso se aprende a vivir, pero nunca se supera», señala.
Por fortuna, Rodrigo tenía un hermano año y medio menor que él que ha sido un gran soporte para sus padres. «Los tres nos hemos apoyado mutuamente para no hacer sufrir más a los otros. Veíamos que Gonzalo había perdido a su hermano mayor, con el que compartía amigos en la cuadrilla, y que también tenía la sensación de haber perdido a sus padres, porque estábamos raros. Y él que era más despegado y más independiente que su hermano luchaba por ocupar parte de su espacio. Ahí surgió una relación muy especial que seguramente no hubiera sido tan fuerte si no hubiera ocurrido lo que ocurrió», afirma Marisol.
La familia ha pasado momentos muy difíciles. También la asociación que engloba a víctimas del 11-M. «Las teorías conspirativas han sido durísimas. Eso de estar en los periódicios discutiendo continuamente las cosas más inverosímiles nos hacía mucho daño. La sensación era de que no nos dejaban pasar el duelo, haciéndonos remover continuamente nuestras sensaciones», explica la mujer. Dice que cuando las teorías empezaron a acallarse pudo «pasar página para intentar sobrevivir de otra manera». Aunque para ello tuvieron que pasar «15 años».
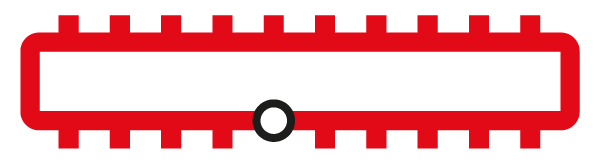
Enrique Sanz San José El azar, en mitad de la tragedia
Enrique Sanz no escuchó aquella mañana «ninguno de los dos despertadores». Nunca le pasaba eso, pero aquel 11 de marzo no escuchó ninguno de los pitidos repetitivos. «Me desperté, vi que llegaba tarde, me vestí rápido y salí sin desayunar de casa». Llegó corriendo a Santa Eugenia y cogió el tren. Montó en el de dos pisos y al llegar a la estación de l Pozo: «Bum, se acabó, muerte. Todo era muerte».
«Me levanté aturdido, con las orejas arrancadas y un fuerte golpe en el pecho y la frente. Me ayudaron a salir», recuerda. Enrique tenía 36 años y un hijo de 5. Se sentó en un bordillo y pudo llamar a su mujer, que estaba embarazada. «Pon la tele que ha pasado algo muy gordo. Estoy bien. Me llevan al 12 de octubre». Y se cortó. Las líneas colapsaron. Los vecinos de la zona se lanzaron a ayudar en tromba. «Rompieron las vallas para que pudiéramos escapar».
Al llegar al hospital, hay una estampa que se le quedó grabada. Vio llegar a los boxes a un médico corpulento, de más de 50 años, con el pelo blanco. «Era alto, un tío de 1,90. Entró, miró a los lados y le cayeron unos lagrimones enormes. No se me olvida esa imagen», admite. La estampa que les rodeaba era dantesca. «Yo no he estado en la guerra pero era lo más parecido. Gritos, lloros, lamentos». A él le dieron el alta aquella noche, en cuanto pudieron «coserme las heridas».
Su hija nació aquel 27 de abril. Es la única que no recuerda el día del atentado. «Su hermano tenía 5 años pero se dio cuenta de que algo importante había pasado. Se ha hecho periodista deportivo», cuenta su padre. Toda la familia acude a El Pozo en cada aniversario a dejar allí unas flores en memoria de los que «no tuvieron la suerte de salvarse». Enrique participa en este reportaje «por ellos, para que nunca caiga en el olvido lo que pasó».
Muchas veces, le da vueltas a aquel día, a aquel retraso, al extraño azar que rodea una tragedia tan tremebunda. «Por qué me dormí. Por qué sobreviví. Por qué otros no sobrevivieron», se pregunta de forma recurrente. «Le he dado tantas vueltas», admite. Sigue yendo al psicólogo para conjurar sus fantasmas, para manternelos a raya. Le cuenta que hay noches que todavía se despierta o que las pasa en duermevela. «No puedo montar en ese tren de Cercanías. Me sudan las manos, me tiembla todo el cuerpo. Lo he intentado».
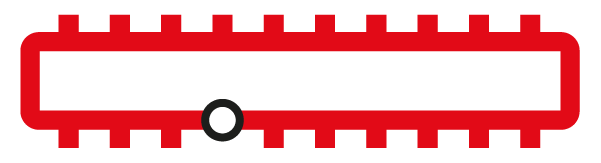
Antonio Gómez GonzálezSalió de Atocha corriendo por las vías
Dos semanas antes del 11-M, Antonio Gómez cambió su turno de trabajo y empezó a entrar una hora antes. Otro compañero, en su misma situación, decidió mantener su horario. Los caminos que llevan al 11-M son extraños. La primera explosión en Atocha le pilló «mientras llegaba al andén 2». Llamó a su esposa y le contó: «algo está pasando en Atocha». Lo último que escuchó su mujer, que estaba embarazada, antes de que se cortara la llamada, fue la segunda explosión.
«Fue durísimo para ella. Yo perdí el móvil con la explosión y caí al andén 1, entre las vías», recuerda. El tiempo adoptó un ritmo extraño. «Pasó poco tiempo pero lo recuerdo muy largo». Se golpeó con los hierros y se hizo daño en la rodilla. «Sufrí un gran golpe en la rodilla y la rotura de los gemelos», detalla. Nada comparable con lo que había a su alrededor. Un compañero que también sobrevivió decidió acercarle a la Mutua porque ya se sabía que era un atentado y daban por hecho que los hospitales estarían llenos.
Salieron de Atocha corriendo en un ambiente apocalíptico. «Íbamos muchos por las vías, sin pensar en que podía venir otro tren. Sólo queríamos huir», reconoce. «En ningún momento ni nos planteamos que podía venir otro. Solo pensábamos en salir de allí cuanto antes», añade.
Aquella experiencia no le dejó grandes secuelas físicas pero sí psicológicas. «Estrés postraumático y neurosis». Aún lo nota en algunos gestos que le acompañan. «Cuando salgo con amigos o con mi mujer, siempre voy mirando alrededor, muy pendiente de todo. Estoy más a lo que pasa a nuestro alrededor que a la conversación», explica.
Tiene dos hijas, de 25 y 20 años. «Siempre les digo que, por ejemplo, cuando vayan a una discoteca, que vean las vías de escape, las salidas de emergencia y que luego ya se centren en disfrutar», confiesa. Son unos segundos que pueden servir para salvar la vida y él lo sabe bien.
Antonio Gómez es de los que volvió al tren. «Reconozco que me lo impuse. Lo volví a hacer porque quería poder hacerlo. Pero también te digo: me saqué el carnet de moto y voy en moto a trabajar y a todos los sitios», detalla. «No le tengo miedo. Pero sí respeto. A mi mujer le da casi más miedo la moto y me sigue preguntando si he llegado». Hay gestos que se quedan con nosotros.
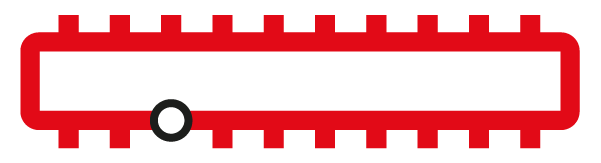
Yesica Catena Aprender a perdonarse
Caos. Es lo primero que le viene a la cabeza a Yesica Catena cuando le toca a hablar del 11-M. A ella, el azote del terrorismo yihadista le dio de refilón en el andén de la estación. Tuvo suerte. Le costó percatarse de que sufría alguna lesión física, pero la cabeza le dio un vuelco, hasta el punto de llegar a protagonizar un intento autolítico.
Su historia aquella mañana se empezó a escribir con una discusión. «Mi hermana me había cogido el bono del tren el día anterior y vi que no lo tenía en mi bolso cuando me iba a trabajar. Por eso empezamos a discutir», explica. Sabe que probablemente aquella pelea le salvó la vida. «Al llegar a la estación me tenía que parar a sacar un billete, y ya no me iba a dar tiempo a coger el tren de siempre».
La explosión la sorprendió bajando las escaleras hacia el andén. «Me pilló la onda expansiva y me lanzó contra la parte de atrás de las escaleras mecánicas. Cuando quise reaccionar el tren ya no estaba. Sólo era un amasijo de hierros», recuerda compungida.
Tras la explosión Yesica no escuchaba «nada, pero no tenía sangre ni echaba en falta ninguna parte de mi cuerpo». Estaba dolorida por el golpe, pero en un principio pensó que no sufría ningún tipo de herida. Luego se desencadenaron dos explosiones más «en el tren que todavía no había entrado en Atocha. Veía a la gente que se caía y no se levantaba». Pero el instinto la llevó a escapar. «Salíamos en manada», detalla.
No tardaron en llegar las primeras ambulancias, pero ella no quiso que la llevaran al hospital. «Tuve que ir tres días después, cuando estando en el trabajo sufrí un ataque de ansiedad. Vieron que tenía la mandíbula partida». El doctor César Colmenero curó su heridas. «Tenía muchísimo miedo a que mi cara no quedara bien y, la verdad, no tengo vida para agradecerle como me dejó», celebra. Pero la recuperación psicológica ha sido otro cantar. Le costó superar el trauma y, sobre todo, perdonarse. «¡Lo que he dejado atrás!», pensaba, una vez a salvo, al recordar a otras víctimas de las bombas. «Este suceso cambió mi vida, para bien y para mal, porque me ha hecho valorar cosas a las que antes no daba importancia. Piensas que tienes una vida por de lante, pero en realidad tienes ni idea de lo que dura una vida.
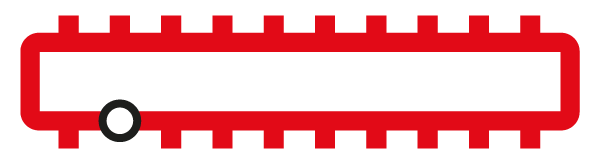
Ruth Molina Gordo Su madre salió a por ella en pijama y su padre andando
Ruth Molina solía acercarse en coche hasta el Pozo y desde allí tomaba el Cercanías. Aquel 11 de marzo madrugó porque una compañera de oficina les iba a enseñar las fotos de su boda. Desayunó con su pareja y llegó con tiempo de sobra a la estación. «No era mi tren, pero hacía frío y lo cogí. Si me llego a quedar esperando en el andén de la estación, que era de hormigón, no lo cuento». La explosión hizo que la estructura se desplomara.
«Nunca le he contado a mi hija que yo iba en ese tren», confiesa. «Algún día lo haré». No ha vuelto a coger el Cercanías y a su hija, que ahora tiene 15 años, le pide «que vaya siempre en metro». Una vez, cuando era más pequeña, tuvo que acompañarla a una actividad escolar y se dio cuenta allí que iban en Cercanías. «Fue horrible. Tenía mucho miedo. Ella me decía, 'sube mami que no da miedo' y no podía. Y al final me subí por ella, pero lo pasé fatal».
Regresa al día del atentado. «No venía mucha gente en el tren porque había una huelga de estudiantes. Yo iba leyendo 'Harry Potter'. Pitó para salir. Y no me acuerdo de mucho más». La siguiente sensación que notó es que varias personas caían sobre ella por la explosión. «Seguramente aquello me salvó». Luego el humo lo invadió todo. «Alguien me sacó de allí. Nunca supe quién», recuerda. Tenía el pelo y la ropa quemada. Caminaba apoyándose en alguien y cojeando porque tenía rotos los ligamentos de la rodilla. Al principio creyó que el tren se había estrellado. «Luego vi mucha gente quemada y me di cuenta de que no».
En medio del caos, un chico de su edad se le acercó preguntando por su novia. «Como yo me parecía a ella, rubita y con gafas, se quedó conmigo. Me abrazó y me acompañó en un taxi al centro de salud». Cuando cuenta esta parte, se emociona, de pronto, y añade: «No sé ni su nombre y me encantaría saber que encontró a su novia y que ella estaba bien. No lo sé».
Ruth le dejó un mensaje en el contestador a su novio que se cortó por el colapso de las comunicaciones. «Fue lo peor para él». Toda la familia salió en su busca. «Mi madre salió en pijama a por mí. Mi padre estaba en Alcorcón y como no había manera de llegar, se vino andando». La llevaron a un centro de salud muy desorientada. Escribió su nombre en un papel y un teléfono. Acabó la angustiosa espera. Era ya mediodía.
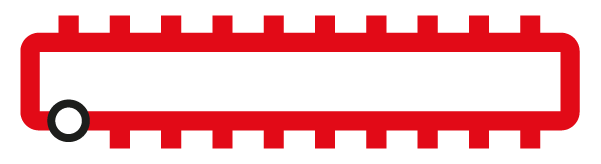
Ángel Casado Preservar la memoria
Cuando habla, Ángel Casado parece un hombre fuerte. No es que le guste recordar lo ocurrido aquel jueves de marzo de 2004, pero tampoco le cuesta. Seguramente porque tuvo suerte, porque volvió a nacer sin sufrir apenas daños, ni físicos ni psicológicos, y porque no está dispuesto a que aquella jornada negra caiga en el olvido, «porque lo que se olvida es como si no hubiera existido», advierte.
Aquella mañana, como tantas otras, este empleado de banca que entonces tenía 46 años llegó a la estación del Pozo hacia las 7.30 horas. «Cuando paró el tren, me quedé a las puertas de dos vagones.Me monté en el de la izquierda y la bomba estalló en el de la derecha, a cinco metros de mí», detalla. Una segunda explosión arrancó la puerta de cuajo y mandó al andén a Ángel, que en ese momento estaba leyendo el periódico. «Me levanté y miré si tenía alguna herida en las piernas, los brazos... Luego me senté con otras dos personas en un banco de la estación», a la espera de que llegaran los bomberos y la policía.
El hombre, ya jubilado, recuerda que en un primer momento pensó «que se había caído el tendido eléctrico, nunca creí que se tratara de un atentado». De hecho, no fue consciente de lo ocurrido hasta que los servicios de emergencia le trasladaron al hospital, concretamente al 2 de octubre. Porque en la estación, explica, tras el estallido de las bombas reinaba el más absoluto silencio, mientras que en el hospital era el caos. «La gente lloraba, gritaba, chillaba...».
Ángel se encontraba bien, «No tenía nada. La cara un poco quemada, con polvillo de las bombas, como si tuviera marcas de viruela o sarampión», indica. «Luego, los médicos me dijeron que tenía los tímpanos reventados, que el izquierdo se iba a curar por si solo, pero que me iban a tener que operar del derecho. Me pasé un año de baja».
Estando en el hospital, pudo localizar a su mujer, tranquilizarla, decirle que estaba bien. Después no tardó en marchar a casa. «Me duché y puse la televisión para ver qué había pasado, vi las imágenes», Admite que lo ocurrido «no me afectó demasiado psicológicamente, aunque eso depende de las heridas de cada uno». Y para recuperar cuanto antes la normalidad se impuso volver a subir al tren más pronto que tarde. «A las dos semanas de los atentados ya lo había conseguido», celebra.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Alfonso Torices (texto) | Madrid y Clara Privé (gráficos) | Santander
Sergio Martínez | Logroño
Sara I. Belled, Clara Privé y Lourdes Pérez
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.