En 'Las señoritas a orillas del Sena', el pintor francés Gustave Courbet ajusta el óleo sobre lienzo a la afirmación de que el arte no ... es tanto un espejo para reflejar la realidad como un martillo para darle forma. En el cuadro, dos jóvenes reposan tumbadas junto al río, una está dormida mientras la otra, sosegadamente pensativa, apoya el rostro en su mano. La mujer morena se ha desabrochado el corsé en un gesto de entrega al placentero y liberador descanso, algo que los críticos de su época encontraron demasiado provocativo. Las dos mujeres no posan, parecen despreocupadas, inmóviles al lado de la orilla. Su soltura se define como libertad y determinación de quien actúa abiertamente agarrando el afilado cuchillo con el que se cortan los gruesos tallos de los estereotipos.
Desnudarnos de todo lo que nos sobra es la bandera de la victoria contra el miedo para poder sentir que el aire nos respira y el viento nos canta. A lo mejor vivir consiste en ver pasar las nubes allá en lo alto mientras observamos cómo todo se revuelve: las angustias, las alegrías y las esperanzas, pero esta vez libremente como esas nubes fugaces. Recogida en el aire, la tristeza ya no aumenta el dolor, cambió el curso de la desesperación y ahora aquel grito imposible de la noche alienta la fuerza de un día diferente.
En estos tiempos absurdos y frenéticos en los que tenemos más miedo a tener miedo que a padecerlo realmente o en los que acabamos necesitando unas vacaciones de las vacaciones, debemos disfrutar del apasionante viaje al kilómetro cero de nosotros mismos abordando el futuro que fue, el pasado que no pudo ser y el presente que será.
Courbet también pintó 'La playa, sol poniente', un tesoro del impresionismo en el que la belleza de un atardecer en la playa repleto de calma y contemplación nos interpela acerca de nuestra forma de estar en el mundo. Y también sobre nuestro fondo porque en la obra, mientras el sol se oculta, las olas del mar danzan al ritmo de la luz acariciadas por la brisa. Aquí están unidas la fugacidad del tiempo y la belleza de las pequeñas cosas.
En 'La Odisea', Homero traza una metáfora del mar como significado de la vida en tierra, un espacio que ofrece a la vez la esperanza de la quietud y el desaliento de la tempestad. Frente a los designios de Poseidón, el ser humano es un diminuto caminante entre las olas a las que debe enfrentarse con agudeza intelectual y fortaleza moral. La tarea del héroe queda, de todas formas, empequeñecida frente al mar, un universo de dificultades que se debe afrontar con sagacidad e inteligencia. Esta perspectiva contempla también la interpretación de Eurípides, que se planteaba si los mitificados héroes no eran otra cosa que personajes dominantes y vanidosos y no valientes argonautas capaces de desafiar los designios divinos.
Aun en ese caso, se libera la necesidad de sujetarse a la vida con la conciencia explícita de la importancia que conlleva. La profundidad del mar es la alegoría de la trascendencia de cada periplo vital, una red afectiva que se construye bajo la premisa de la solidaridad y el apoyo mutuo, porque compartimos tanto la arena que nos quema como la que nos alivia.
Si, como dice el verso de Emily Dickinson, «no hay fragata como un libro», tampoco hay un libro sin fragata, sin viaje interior hacia la extensión de nosotros mismos. El mar representa el viaje, la vida, la belleza, pero también una exacta referencia de nuestras idas y venidas, ya sean desbordantes o contenidas, de nuestros estados de ánimo, a veces apacibles, a veces tempestuosos, de nuestras pretensiones que se elevan y al final acaban derramándose hasta convertirse en el remanso que se acerca a la orilla. Esa armonía marina en rebelión conlleva una lectura de vida permanente porque el mar ofrece algo inaudito: siempre parece que lo estamos viendo por primera vez y nos manda ese necesario mensaje de sensibilidad, de que florecemos en la belleza de las pequeñas alegrías si somos conscientes de su inmensidad.
Como otras tantas posibilidades que el animal humano no explora por su incapacidad para administrar los conceptos que, como el tiempo, él mismo crea, la sensibilidad habita donde uno menos se lo espera. En las ajadas manos que una anciana refrota como si entre ellas sujetase los recuerdos que ya se desvanecen entre las arrugas callosas de su cerebro. En quien dijo una palabra a la que nunca le habíamos prestado atención y dentro de nosotros resuena y se repite un «era esto». En una calle mojada que se nos aparece cuando salimos del médico con malas noticias y el pavimento sobre el que se refleja el sol es la única buena noticia. Hay que contemplar el inmenso mar de lo que no podemos ser desde la playa de lo poco que somos atravesando nuestro indecente ensimismamiento para poder escuchar el clamor desorbitado de los habitantes de Gaza, el eco de los sótanos del hambre, la inutilidad de las frágiles fronteras incapaces de detener a una indefensa escuadrilla de vencejos. Hay que echarse sobre la hierba, al borde de un río, para mirar el infierno de las mujeres asesinadas y conjurar la arrogancia de quienes conciben la vida como un proceso de demolición de los demás, asesinando entusiasmos y esperanzas.
Pero la vida es un derrumbe en reconstrucción y nada destila tanta savia como recostarse sin corsé despreocupados e inmóviles al lado de las mujeres del cuadro de Courbet contemplando la orilla y los árboles. Ya que el mundo es una herida que se cura en dos mujeres tumbadas al sol, soltarse es el primer paso para poder aceptar esas otras realidades que también nos ocupan. Se sentían atadas con una cadena demasiado corta y se pusieron a contemplar el espectáculo que sus ojos podían alcanzar. Simplemente soltaron la cadena, y miraron al cielo sin miedo. Llegaron a la playa luminosa y definitiva. Es maravilloso comprobar lo que puede un cuerpo y lo que atraviesa un alma. En un simple soplo dentro de una superficie está la victoria de vivir. La de ellas. La tuya. La nuestra. La de todos.






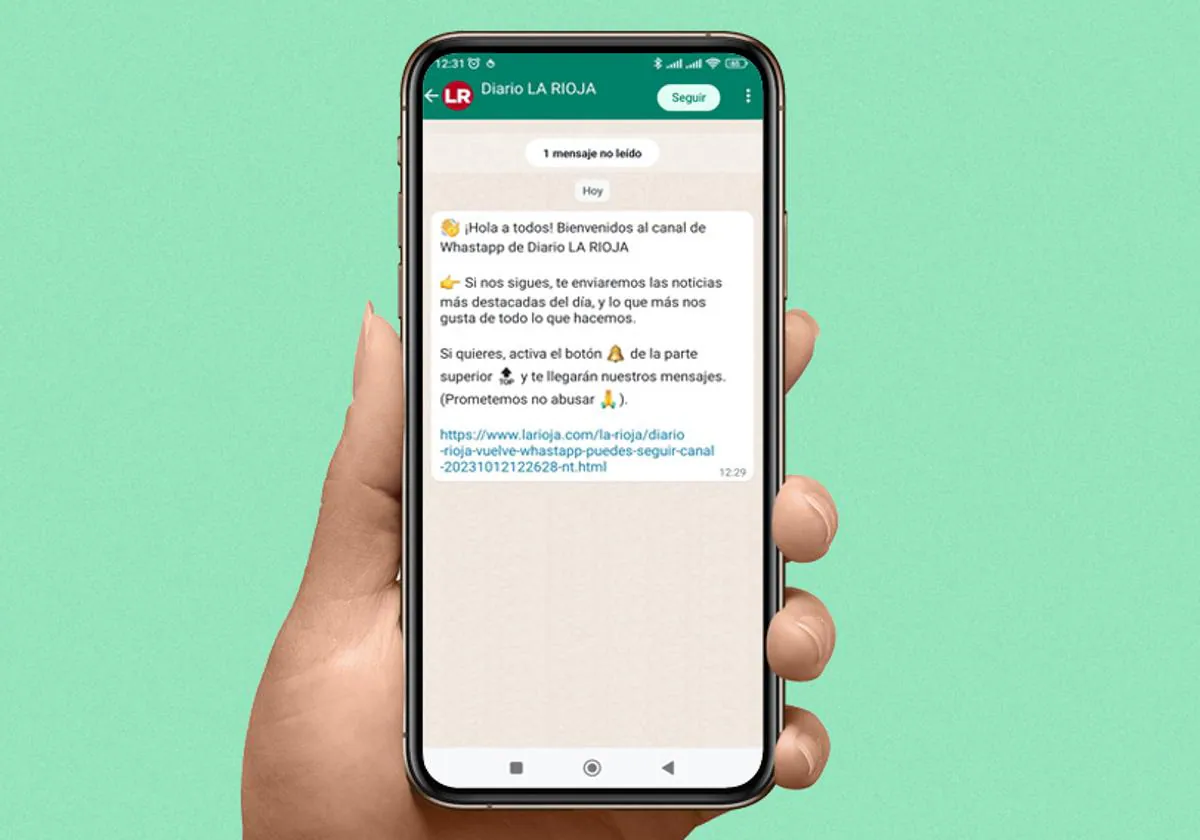
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.