Si Phil Connors, el frustrado meteorólogo de 'Atrapado en el tiempo', hubiese sido un historiador, su día de la marmota habría sido el debate público ... sobre las bondades del imperio español. El último gag de esta sempiterna comedia lo protagonizó una delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid cuando afirmó que España nunca tuvo colonias, sino virreinatos o provincias. Un nuevo ejercicio de revisionismo histórico del sector político.
Excúseme el lector que perciba en mis palabras una banalización del problema. Nada más lejos de la realidad. El revisionismo histórico en favor de un determinado discurso político es tan grave como antiguo. Es, para los historiadores, nuestro particular mito de Sísifo. Sin embargo, no por pesada la roca debemos dejar nunca de empujarla.
Sí, la denominación oficial de los territorios de ultramar por parte de la corona española fue la de virreinatos y provincias. También en 1936, los golpistas tildaron de 'cruzada' el golpe de Estado contra un gobierno legítimo. Jerusalén quedaba en dirección contraria a Madrid y Cuba, Puerto Rico y Filipinas –por seleccionar los tres territorios perdidos en 1898– nunca tuvieron la misma consideración que las Castillas o Andalucía. El caso más paradigmático, y haciendo honor al dicho «más se perdió en Cuba», fue la llamada Perla de las Antillas.
Desde su colonización, Cuba fue un mero baluarte militar valorado por su posición geoestratégica en el Caribe, pero con una exigua explotación de los recursos. De hecho, el coste de su mantenimiento recaía en las arcas del Virreinato de Nueva España, siendo claramente deficitaria. Esto cambió radicalmente en unas pocas décadas, entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, con la implantación masiva del cultivo de explotación en la isla. Café, tabaco y azúcar, principalmente. La liberación de Haití en 1804 por los propios esclavos hundió la producción azucarera de la isla vecina y abrió la puerta a que alguien tomase el relevo en el mercado mundial, oportunidad que Cuba aprovechó con creces. El azúcar terminó por imponerse y la Cuba española pasó a ser el mayor productor mundial del oro blanco, dejó de ser deficitaria y se convirtió en la provincia que más recursos aportaba a la metrópoli.
Un pequeño detalle, este despegue económico sin parangón se dio a costa de más de 850.000 africanos esclavizados que arribaron en la isla en 70 años. Por contextualizar, Estados Unidos —en un tiempo más dilatado y con un territorio inmensamente mayor— recibió algo menos de 400.000 africanos en toda su historia de esclavitud. Fue «La sangre de nuestros hermanos», parafraseando la obra del historiador del abolicionismo Jesús Sanjurjo, la que sostuvo un negocio que generó una inmensa riqueza a ambos lados del Atlántico.
En un momento histórico donde la metrópoli española vivía su revolución liberal, el despegue económico de Cuba no supuso la asimilación de los derechos políticos y civiles que por su teórica condición de provincia le correspondían. Desde 1825, el capitán general de Cuba –máxima autoridad militar, política y civil de la isla— detentaba poderes cuasi omnímodos. Con las constituciones progresistas, como la de 1837, tampoco corrió mejor suerte y los representantes de las provincias de ultramar en Cortes fueron expulsados. La Cuba decimonónica, y en menor medida otros espacios como Puerto Rico o Filipinas, sufrieron la aplicación de un modelo colonial extractivo en el que toda su riqueza quedó supeditada al interés de la metrópoli. Monarquía –la propia reina madre, María Cristina de Borbón, participó del negocio negrero–, espadones, políticos y hacendados azucareros participaron y se beneficiaron del expolio sistemático de los recursos cubanos, azuzados por el deliberado incumplimiento de España de los sucesivos tratados antiesclavistas. En suelo cubano, la nueva élite económica y política desarrollada al calor de los ingenios azucareros actuó como un lobby de presión, también en Madrid, a fin de salvaguardar sus intereses. La sacarocracia, como se ha denominado a este grupo, fue determinante para extender el comercio de esclavos hasta 1870 y la esclavitud como práctica legal una década más.
El riojano Domingo Dulce, capitán general de Cuba en dos ocasiones, anunció a su llegada a Cuba en enero de 1869: «Desde hoy la isla de Cuba se cuenta ya en el número de provincias españolas», y cerraba su alocución al pueblo cubano con una afirmación trascendental: «Cuba dejó de ser colonia». En pleno conflicto armado –la I Guerra Hispano-Cubana estalló unos meses antes– su (efímero) proyecto político pasaba por la asimilación real de Cuba como provincia española. Y es que nunca lo fue.
La función social del historiador pasa por ayudar a comprender el pasado de la sociedad en la que se inscribe. Esto implica, además de la generación de conocimiento, su transmisión. La Historia, con mayúscula, la que nace de la investigación rigurosa y metódica de las fuentes, debe ser la punta de lanza con la que combatir los usos torticeros del relato histórico. Es responsabilidad nuestra, como especialistas, no ceder el espacio que la sociedad nos demanda, por muy ingrato que pueda resultar en ocasiones. Reconocer nuestro pasado nos ayuda a comprender nuestro presente. En definitiva, nos prepara para un futuro mejor.





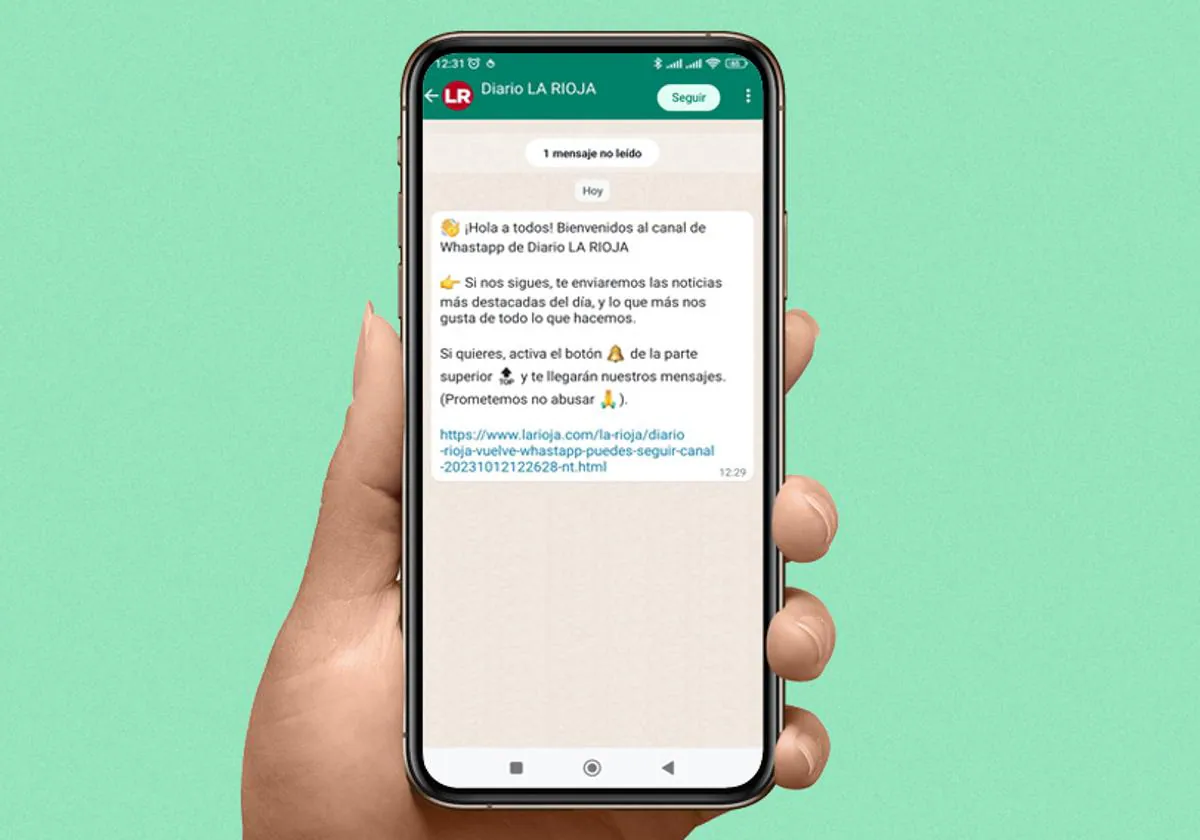
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.