El libro de Ruth Zylberman '209 Rue Sanit-Maur, París: Autobiografía de un edificio' (Errata naturae, traducción de Elena Pérez San Miguel) comienza así: «Los edificios de París son un pueblo vivo. Bullen, rebosan, y en el tiempo que llevo caminando a sus pies, mirando ... siempre hacia arriba, he aprendido a leer, tal y como se interpreta un idioma, las señales que distinguen unas fachadas de otras, como un rostro se distingue de otro rostro». Lo acabo de empezar, pero ya sé que estoy ante un libro delicado y precioso, un manual de observación de la arquitectura que nos rodea y de las historias (así, con minúscula) que alberga la Historia (así, con mayúscula) de cada edificio. Por ejemplo, en este: las vivencias de nueve niños judíos, de entre 3 y 17 años, deportados en las redadas que organizó el gobierno colaboracionista de Vichy en 1942.
Coincide la lectura, que interrumpo para escribir este artículo, con la aparición de una foto que me envía mi madre de la casa en la que nació, una casa que ya solo existe para ella en esa imagen y en su memoria. Es una casa en Mamariga, un barrio de Santurce que, más allá de la margen izquierda del Nervión, conoce poca gente (aunque igual ahora más, ya que el futuro lehendakari Padrales proviene de este barrio marinero y peleón al que se conoce popularmente como La República Independiente de Mamariga). En la fotografía que me envía mi madre se ve una casa humilde de tres pisos; en el momento en que se toma la imagen -muchos años después de que mi madre dejara de vivir allí-, la fachada, al menos, está muy deteriorada. Mi madre me la envía con un breve texto - «La casa donde nací»- y leo, porque la conozco bien, más orgullo que nostalgia en sus palabras. El edificio ya no existe, no existen sus balcones ni sus ventanas por las que, según ella, entraba mucha luz; no existe la tienda de ultramarinos que había en el bajo, ni su portal discreto; no existe su fachada que, con los años, pasó de lucir encalada a mostrar un indefinible tono de marrón salpicado de churretones casi negros. Pero en la memoria de mi madre la casa existe, la ruina no está presente, ni siquiera asoma: el edificio se conserva, y su historia también, gracias a ella.
Leo uno de los epígrafes que Ruth Zylberman incluye en este delicado y exhaustivo libro; es una cita de George Perec que dice: «Me gustaría que hubiera lugares estables, inmóviles, intangibles, intocados y casi intocables, inmutables, arraigados: lugares que fueran referencias, puntos de partida, principios (...)». Pienso, aunque no sé si estoy en lo cierto, que el edificio de mi madre, en la Mamariga de entre 1946 y 1968, es uno de esos lugares a los que se refiere Perec con anhelo, no por el edificio en sí, sino por lo que representa: un lugar estable e inmóvil, encapsulado y preservado del paso del tiempo.
Los pilares de la casa de Mamariga están arraigados en la memoria de mi madre. Le pregunto: «Ama, ¿de qué te cosas te acuerdas en relación al edificio, a la casa?». Y ella me responde, sin dudar un segundo: «De todo». Dirán, con razón, que la memoria es traicionera y que nuestros recuerdos van transformándose con los años, acompañados de nuestras propias transformaciones. Y al mismo tiempo, la viveza con la que recordamos ciertos lugares -nuestra casa de niñez, nuestro primer colegio- dota a esa memoria de una verdad que parece indiscutible. Y, en cierta manera, lo es. Es indiscutible no tanto porque el recuerdo corresponda a la realidad literalmente, sino por la sensación de verdad que se genera al recordar con tanta viveza, precisión, incluso emoción. Así es cómo mi madre evoca el edificio y el hogar.
Nació allí, con la asistencia de una partera, en una habitación del tercer piso. Allí se habían mudado sus padres, mi abuela Pilar y mi abuelo Juanjo, después de la guerra del 36 porque el suyo, su piso, se lo habían quitado -robado, ocupado, o como se quiera llamar al expolio de los vencedores a los vencidos- al huir con la caída de Bilbao. Mi madre nació allí y, siendo una niña, veía la mar desde el balcón -las vistas serían tabicadas poco después, cuando el desarrollismo convirtió nuestros pueblos en colmenas-; también veía el famoso chalet de los Mac Lennan, construido a finales del siglo XIX por Francisco Mac Lennan White, un acaudalado ingeniero de minas. En 1947, un año después del nacimiento de mi madre, el chalet fue adquirido por el Ayuntamiento para convertirlo en casa de beneficencia para los pescadores y sus familias.
Allí se habían mudado sus padres, mi abuela Pilar y mi abuelo Juanjo, después de#la guerra del 36
Mi madre, una niña curiosa, observaba desde el balcón la vida de esas familias, sus idas y venidas, sus disputas, a los niños correteando por los jardines del que antes fuera un chalet de lujo (vuelvo a mirar la foto y, aunque no esté, la veo en el balcón del tercer piso, con sus mofletes, sus trenzas oscuras y el pichi del colegio de monjas). Recuerda también el pasillo pequeño; el baño, todo un lujo; la cocina siempre reluciente que daba también a la mar; la escaleras de madera que bajaba corriendo, el descansillo donde aterrizaba cuando se atrevía a saltar los cinco escalones. La arquitectura como espacio de juego. Ya no me resulta difícil sentir la vida dentro de ese tercer piso que no imaginaba ni tan luminoso ni tan amplio ni tan acogedor como ella recuerda.
Vuelvo a '209 Rue Saint-Maur, París'. Ruth Zylberman busca en los archivos los nombres, edades y profesiones de los habitantes del edificio en diferentes épocas -el libro recoge la historia del edificio desde 1850 hasta el presente-, en un intento conmovedor, casi delirante, de imaginar el pulular de la vida cotidiana por él, con sus grandes tragedias -como la de los niños deportados- y sus pequeños dramas de desavenencias vecinales. Incluye testimonios, fotografías de archivos personales, noticias, notas oficiales. Y es que cada lugar alberga innumerables historias; todo lo que vemos -una casa, una tienda de ultramarinos, un edificio de oficinas, hasta un prado o un sendero en el monte- se puede ver transformado y ampliado si atendemos a las voces de quienes un día lo habitaron o lo transitaron. Incluso aquello que ya no existe más que en una fotografía cobra vida si alguien comparte la memoria de cuando todavía era real y tangible.
Entonces se produce ese momento mágico en el que la palabra insufla vida al objeto y, ante nosotros, aparece la dimensión que otorgan las historias: con voz y sonidos, colores y relieve, movimiento y transformación. Vida, en definitiva.







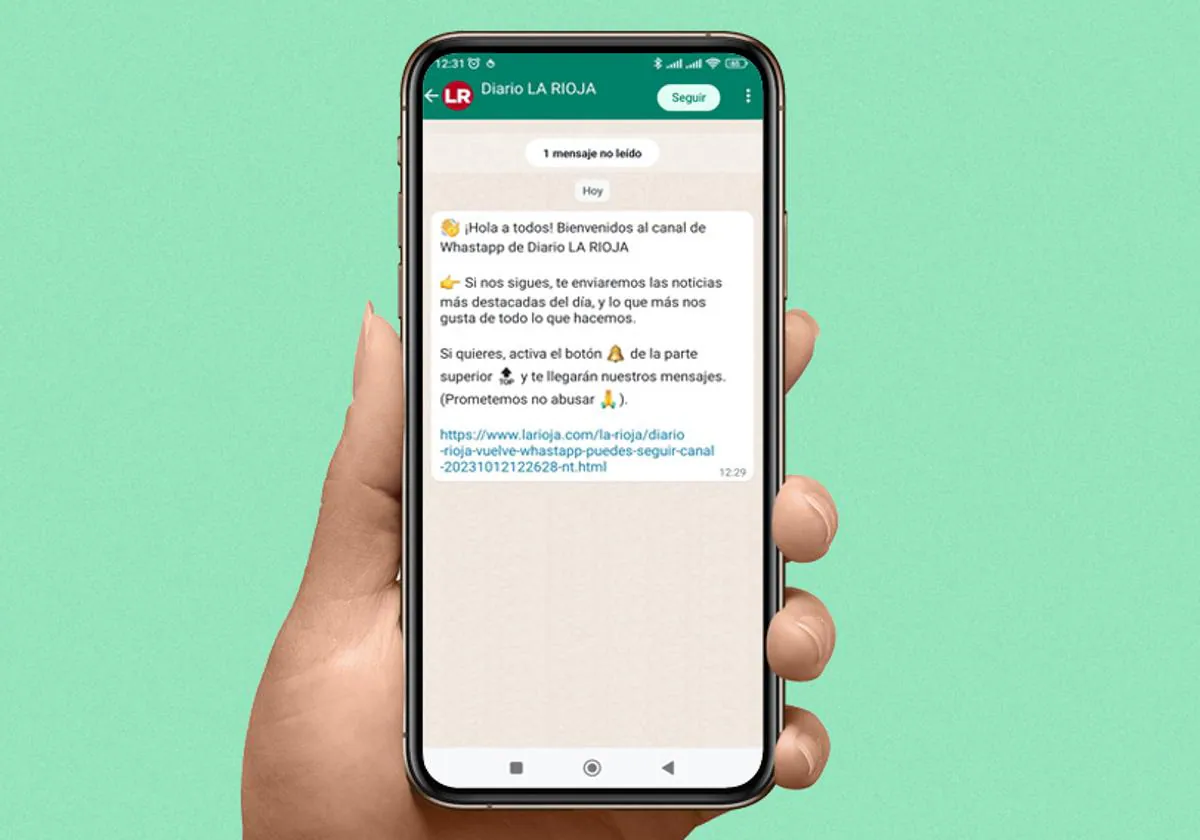
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.