Esta crisis, debido a la necesidad de soluciones y respuestas, ha hecho girar la mirada, primero a la sanidad y luego a la ciencia. Y la ciencia ha respondido como la ciencia puede y debe hacerlo, con inseguridad antes de evidencias sólidas y con solvencia cuando estas evidencias se han demostrado. De manera extraordinariamente rápida se ha descubierto la estructura del virus y el mecanismo de anclaje e introducción de su material genético en las células sanas, se ha desarrollado una efectiva prueba de PCR, se han puesto a punto decenas de pruebas diagnósticas de anticuerpos que intentan ser más sensibles, más específicas, más rápidas y accesibles. Se están abordando, desde diferentes estrategias, decenas de vacunas que permitan que la nueva normalidad se convierta en la vieja y deseada normalidad. Pero además la ciencia y la tecnología están dando respuesta en más frentes; respiradores, fármacos, mascarillas, geles hidroalcohólicos... Y, por cierto, muchos de estos avances son gracias a la demasiadas veces denostada e infravalorada ciencia básica. Esta situación y sus consecuencias se reflejan en un titular del periódico El País de diciembre de 2014: «No hay dinero para estudiar virus emergentes en España». Muy esclarecedor, demasiado.
El análisis en caliente de la situación actual haría soñar a los científicos con un futuro de fortalecimiento para la I+D+i. Pero para que la ciencia salga fortalecida de esta crisis sería preciso la convergencia de lo que me atrevo a denominar como las tres íes. Me refiero al Interés social por la ciencia, a la Inversión en investigación y la Internacionalización de los resultados.
El interés social es el que debe posicionar la I+D+i en la agenda política. Y quizás sea la más factible de alcanzar. Todas las encuestas de percepción social de la ciencia muestran el gran interés de la sociedad por el trabajo de los científicos. Sin embargo, es posible que esta crisis acarree también el escepticismo hacia el trabajo científico. En una reciente entrevista en el diario digital El Español, Arcadi Espada se descolgaba con la siguiente frase: «Estoy asombrado de que nadie le haya pedido explicaciones a los científicos: oigan, ya sabemos que es difícil luchar contra un virus que muta, que si fuese un resfriado ya lo habrían curado, pero ahí está el punto». Entre otras perlas (parece que desconoce que los resfriados no tienen tratamiento más allá de paliar los síntomas...) dice sorprenderse que en el siglo XXI estemos «curando» la enfermedad con los mismos mecanismos que los hombres medievales. El problema no es ya el desconocimiento de los fundamentos científicos, el problema es desconocer como funciona la ciencia y la investigación. Y esta actitud de poner en cuestión el método científico no es anecdótica y está empezando a ser demasiado frecuente.
Por otro lado, la inversión en I+D+i ha sido el caballo de batalla de los investigadores en los últimos lustros. La estrategia de Lisboa proponía, ya en el año 2000, alcanzar un porcentaje del PIB destinado a I+D+i del 3% para 2010 en los países de la UE. Estamos en el 2020 y España no alcanza el 1,3 %. Luego queremos compararnos científica y tecnológicamente con Alemania, más del 3% del PIB dedicado a I+D+i, o con Corea del Sur con más del 4,5%. Parece claro que si queremos parecernos a estos países nuestro objetivo ahora mismo no puede ser el poco ambicioso 2% que deberíamos haber alcanzado ya hace lustros. Pero el problema de la inversión en ciencia no es llegar a un consenso generalizado en aumentar el porcentaje de PIB dedicado a I+D+i, la dificultad, y para lo que debería de haber un verdadero consenso social, es ¿de dónde se reduce el porcentaje para aumentar el de I+D+i? Es gratis soñar y lo cierto es que tras esta crisis sin precedentes deberíamos ejecutar políticas valientes que apuesten de forma decidida por la ciencia básica y sus aplicaciones.
Pero también es importante que los logros científicos y tecnológicos alcanzados por los países más desarrollados lleguen, más pronto que tarde, a una inmensa parte del planeta. La internacionalización de los beneficios de la ciencia debería de ser un acto de justicia de los países poderosos. Y si no lo hacemos así, cuando menos, lo deberíamos concebir como un acto puramente egoísta. Sólo una cobertura científica global nos asegurará un desarrollo sostenido y sostenible a los estados más ricos.
En esta crisis hemos demostrado como sociedad nuestros sólidos valores al defender con el confinamiento, fundamentalmente, a los más débiles, a nuestros mayores que nos han dado todo. Y con ello estamos hipotecando un poco de nuestro presente. Ahora llega la hora de la verdad y, si nuestra generación quiere dejar el mundo en mejores condiciones de cómo lo encontró, debemos decidir como sociedad si ambicionamos apostar por la ciencia, la sanidad y la educación. Y sí, esto significa inversión pública, impuestos y gestión adecuada y ágil de los mismos... Nuestra es la decisión.







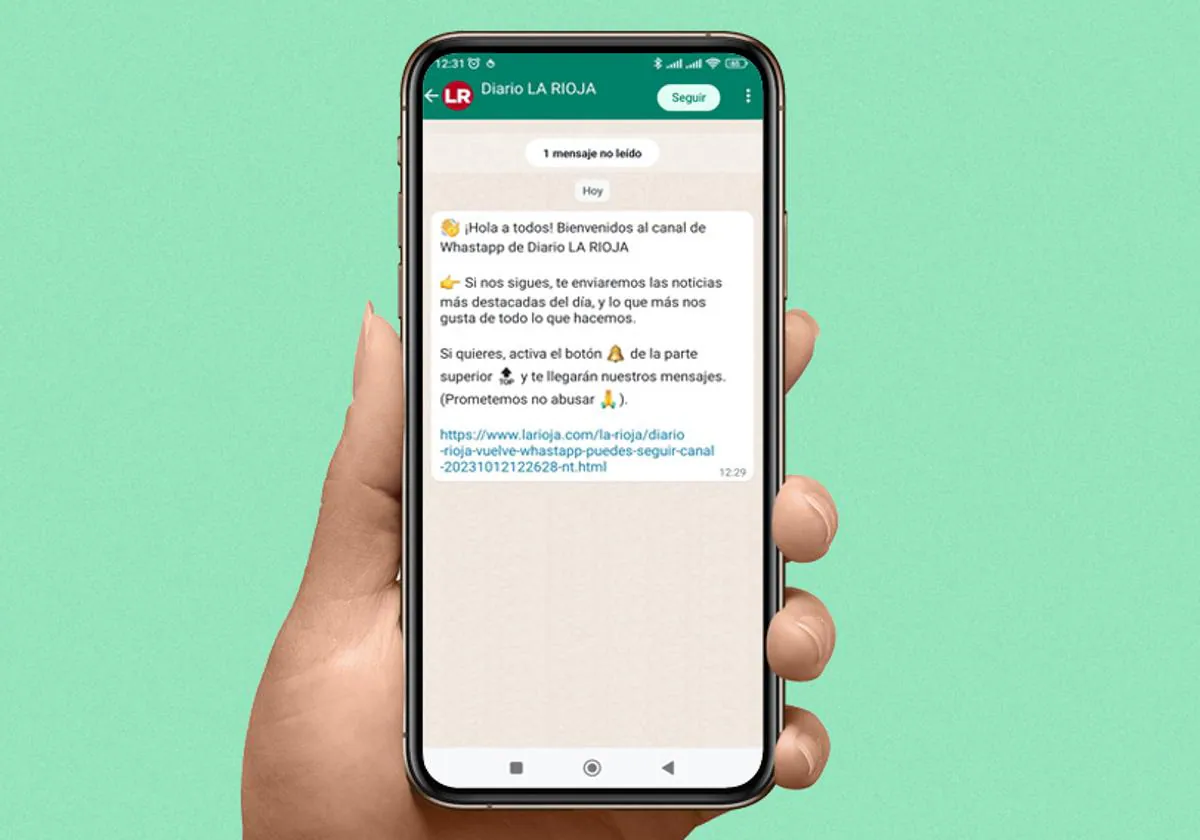
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.