Es rara la ocasión en la que un dirigente político no aparece ante las cámaras rodeado por media docena de acólitos que lo miran arrobados. Mientras habla, sus acompañantes asienten todo el rato al ritmo de sus palabras: mueven la cabeza ligeramente en la zona ... más mesetaria y neutral del discurso y la dejan caer con brío sobre el pecho para reforzar los puntos fuertes del ideario de esa mañana, que no tienen porqué coincidir, necesariamente, con los del día anterior.
Todos asienten sincronizados, acompasados, con el convencimiento escrito en la cara. A ninguno se le escapa una sonrisa irónica ante una promesa imposible de cumplir, nadie arquea las cejas cuando detecta una mentira flagrante ni pone los ojos en blanco al oír una estupidez superlativa. Claro, que yo también haría lo mismo si fuera mi jefe el que hablara.
Pero no puede ser que todos estén siempre de acuerdo. De hecho, no lo es: el otro día me llamó la atención un acompañante que no seguía la cadencia del discurso. Era el tercero por la derecha, y sus movimientos estaban claramente desacompasados con respecto a las palabras del candidato. Parecía que estuviera mandando un mensaje cifrado, en clave. O eso, o que tenía el mismo sentido del ritmo que Belén Esteban en «¡Mira quien baila!», que también es posible. Pero no, estoy casi convencida de que era morse, y de que estaba pidiendo ayuda, no sé si para huir de un partido que dejó de ser lo que era hace tiempo, para escapar de unos dirigentes en los que ya no cree o para escabullirse de la campaña electoral que se le viene encima. Porque sabe que, en cuanto empiece, los días se convertirán en una soflama permanente. Y tendrá que asentir sin parar. Hasta que se haga una luxación en las cervicales.






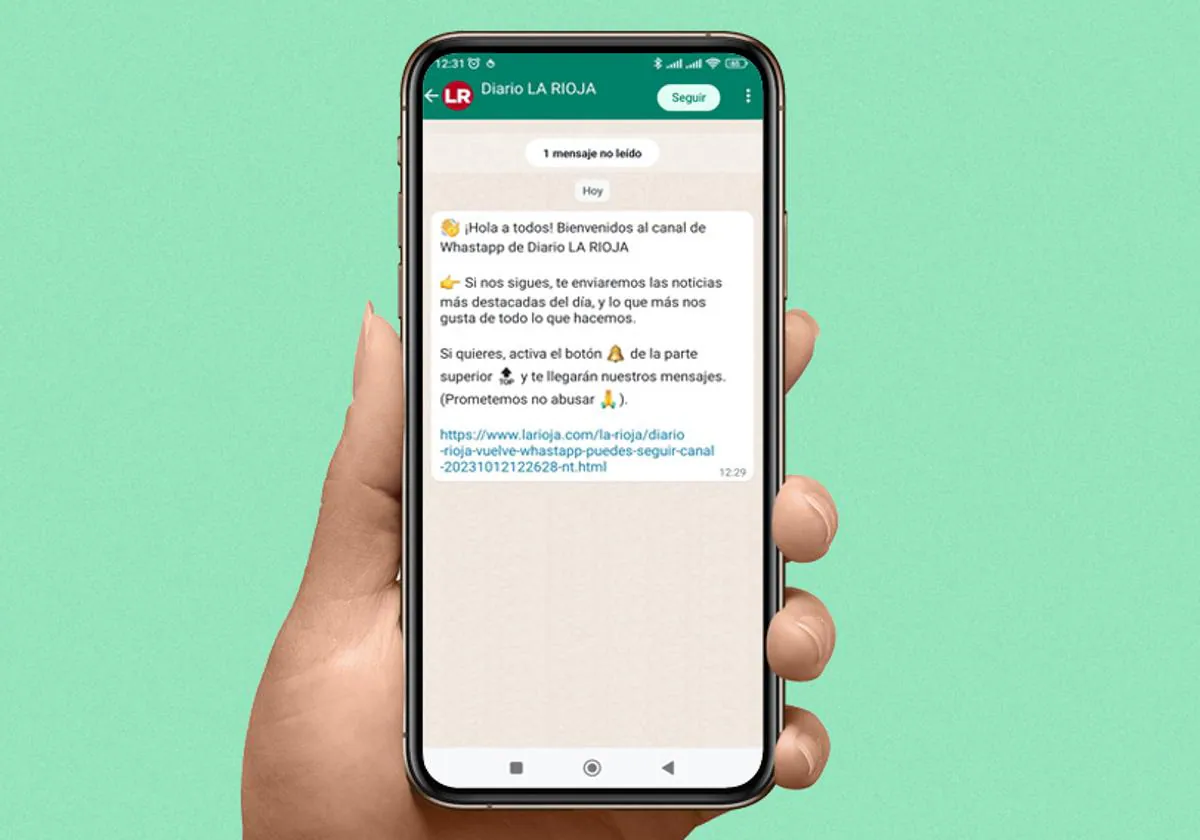
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.