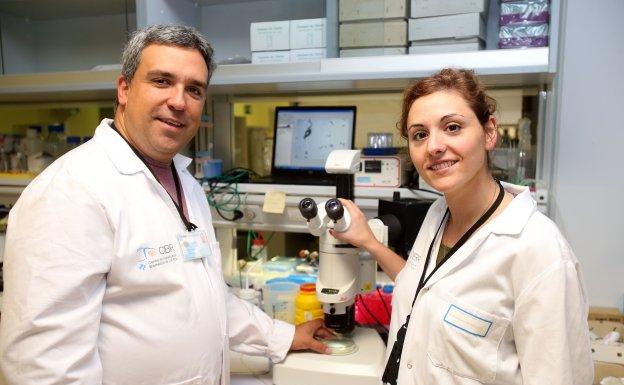
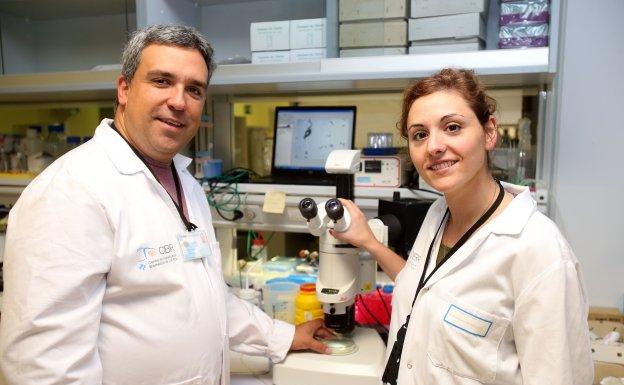
Secciones
Servicios
Destacamos
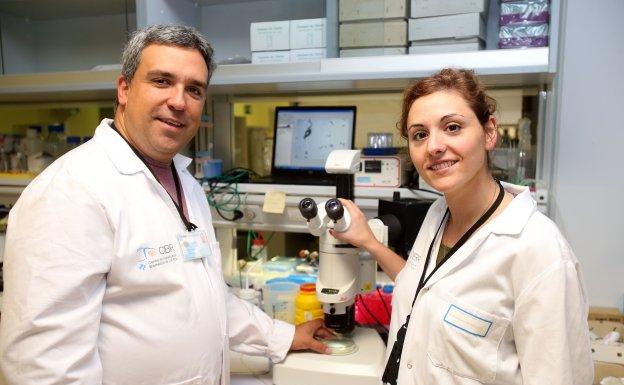
No se colgarán la medalla de la curación del cáncer, pero su labor será clave en la lucha contra uno de los grandes males. El Grupo de Proliferación y Diferenciación del área de Oncología del CIBIR (Centro de Investigación Biomédica de La Rioja) acaba de descubrir, tras una investigación iniciada en el 2009, que la alteración en un grupo de proteínas, denominado complejo integrador, puede derivar en el desarrollo de ciertos tumores, un avance que los investigadores riojanos presentaron en mayo en un congreso sobre ARN (ácido ribonucleico) en Praga.
«Hasta ahora estaba descrito que el conjunto de proteínas del complejo integrador se encargaba de cortar algunos ARN, una molécula que se ocupa de transmitir la información desde el ADN hasta las proteínas, y nosotros hemos visto que además regula la transcripción de algunos genes; es decir, hay algunos genes que no se están expresando en la célula y cuando el complejo integrador está mutado y no funciona sí comienzan a expresarse, llegan a las proteínas y desarrollan una función y ésta es responsable, al menos en parte, de que esas células se vuelvan tumorales», explica Juan Cabello, investigador principal en el área de Oncología, quien trata de aclarar el complicado proceso: «En una célula normal, el complejo integrador no solo se encarga de procesar y cortar los ARN pequeños, sino que está implicado en la reparación del ADN cuando se rompe y en la transcripción de determinados genes, pero cuando el complejo integrador está mutado no funciona y la célula sintetiza los ARN largos y se comporta como si su ADN se estuviese siempre rompiendo aunque no sea así».
En su investigación, los expertos del CIBIR han contado con la ayuda de un protagonista indispensable, el Caenorhabditis elegans (C. elegans), un gusano transparente que empezó a utilizar en la década de los sesenta del pasado siglo el biólogo Sidney Brenner, premio Nobel de Medicina en el 2002. «Es un organismo con la complejidad de desarrollar tejidos, órganos, etc... pero a la vez muy sencillo de manejar en el laboratorio. Tiene un ciclo de vida muy corto, dos o tres semanas, pero además en dos o tres días se hacen adultos y, además, mide un milímetro y es transparente, con lo que podemos ver todos los tejidos y todos los órganos en el microscopio», resume el doctor Cabello, quien añade otra clave fundamental de este nematodo: «Todos los adultos tienen el mismo número de células, 959, y en el intestino solo 20, así que cualquier problema en proliferación celular se detecta muy rápidamente».
juan Cabello | Área de oncología del CIBIR
Aunque son gusanos que viven en el suelo en cualquier país templado, la necesidad de que los resultados de las investigaciones sean lo más homogéneos posible conlleva que todos los laboratorios del mundo utilicen el gusano con el que empezó a trabajar Sidney Brenner, que lo aisló en Bristol. «Hay un repositorio internacional en la universidad de Minnesota (EEUU), donde poseen una colección enorme porque cada vez que cualquier laboratorio genera un mutante de este gusano lo envía allí y se incluye en la base de datos, y desde allí sirven a todos los investigadores del mundo».
Y el C. elegans mantendrá el protagonismo en una investigación que a partir de ahora se bifurca según avanza Cabello: «Por una parte queremos seguir entendiendo mejor cómo funciona el complejo integrador; y por otra parte, buscaremos cómo mejorar en el diagnóstico de los tumores, para lo que estamos ya colaborando con el Área de Digestivo del Hospital San Pedro para ver en las muestras de tumores del cáncer de colon cuáles tienen problemas en el complejo integrador y cuáles no». Además de la mejora diagnóstica, el investigador anticipa que «sabiendo qué genes se están expresando en esos tumores, algunos de esos genes podrían servir como dianas terapéuticas para nuevos tratamientos, aunque esa es aún una especulación a largo plazo».
Un sueño tal vez lejano todavía, pero al que habrá contribuido el Grupo de Proliferación y Diferenciación del CIBIR. «Nosotros no investigamos la curación, sino las fases iniciales. Lo que pretendemos es entender cómo se produce un tumor, porque si no conocemos los mecanismos celulares y qué genes están afectados es muy difícil desarrollar un tratamiento eficaz».
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Óscar Beltrán de Otálora y Gonzalo de las Heras
José Antonio Guerrero | Madrid y Leticia Aróstegui (diseño)
Sergio Martínez | Logroño
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.