Las acusaciones de reiterado acoso sexual durante tres décadas que nueve mujeres -de la que sólo se conoce la identidad de una de ella, la mezzosoprano Patricia Wulf- han vertido sobre Plácido Domingo no pueden producir menos que una profunda inquietud. Es un golpe brutal ... contra la reputación de una de las personas del mundo que más merecedora se había hecho de ella, no sólo por ser uno de los mejores tenores de su tiempo sino, precisamente, por haber demostrado ser alguien enormemente comprometido con la difusión de la música y la función social del arte: Plácido Domingo ha sido uno de los pocos e incuestionables ídolos mundiales de los últimos sesenta años, y es ése el papel que le estaba reservado en la historia. Pero he aquí que una denuncia no fundamentada en hechos probados puede tener un efecto más fulminante que el de haber sido declarado convicto y confeso de un asesinato.
Antes de cualquier otra consideración hemos de decir que no contribuye a su descargo el primer manifiesto que ha publicado en su defensa, y no porque sea falso, inexacto o simplemente torpe, sino algo mucho peor: porque es ingenuamente sincero, y la verdad puede hacerte libre en el juicio de Dios, pero puede hundirte en el juicio de los humanos, sobre todo cuando, como en este caso, la condena está ya implícita en la acusación, sin posibilidad de defensa porque, a) probablemente no puedan probarse las situaciones de acoso; y b) porque tampoco podrá probarse que no las hubo, con lo que el acusado será objeto del emponzoñado veredicto de la duda, que le irá minando el resto de sus días.
Cuando el tenor dice que «las reglas y valores por las que hoy nos medimos, y debemos medirnos, son muy distintos de cómo eran en el pasado» se trata de algo tan políticamente arriesgado como rigurosamente cierto. La sociedad ha cambiado totalmente y cualquier persona, incluso la más juiciosa y ponderada, se horrorizaría de haber mantenido en el pasado algunas actitudes que hoy aborrecería, y no sólo por un acto positivo de concienciación personal sino porque caería sobre ella todo el peso de unas leyes con las que las minorías se han librado de una sumisión de siglos. Está plenamente justificado el orgullo de los movimientos feministas por haber dado un cambio histórico a unas mentalidades y unas leyes heteropatriarcales que habíamos llegado a considerar poco menos que derivadas de la propia naturaleza humana. Y también está justificado que esas nuevas leyes que vienen a enderezar un orden históricamente perturbado necesiten extremar sus rigores iniciales para hacerse respetar. Pero lo que es absolutamente injusto y tendencioso, amén de ignorante, es esa descontextualización retroactiva que pretende ver hoy incorrección o incluso delito en aquello que antaño no lo era, pues de esto se derivaría nada menos que un delirante juicio al pasado, un macrojuicio a la Historia del que no se librarían ni los santos del cielo. Según esto Jefferson sería un negrero por tener esclavos, Alejandro Magno un promiscuo corruptor de efebos, y san Jorge un delincuente por matar especies protegidas.
Es aberrante que una injusticia de género se enmiende implantando otra simétrica del signo opuesto, y que un testimonio femenino, por el hecho de serlo, esté exento del 'onus probandi', de la carga de la prueba, como de una manera aterradora se postula desde instancias ultrafeministas con ecos en las más altas esferas del gobierno. En esta ocasión el derecho mismo salta por los aires: no hace falta juicio porque el veredicto va implícito en la acusación, no habrá juez porque la Associated Press nos ha convertido en jueces a cada uno de nosotros; ni ministerio fiscal, porque ya hace de ello la señorita Wulf; ni jurado, porque ya están los millones de personas de las redes; ni defensa, porque no existe el mínimo procedimiento reglado en el que puedan sustanciarse dos derechos fundamentales: el de la presunción de inocencia y el del beneficio de la duda como, por ejemplo, la que suscita el tardío desvelamiento de este escándalo en coincidencia con el enfrentamiento del tenor a la siniestra y poderosa secta de la Cienciología....
No conozco a Plácido Domingo personalmente sino como admirador de alguien al que nuestra anónima biografía está ya indisolublemente ligada, gente que le pone nombre, rostro y banda sonora al tramo de existencia humana que te ha tocado vivir: Plácido Domingo, Montserrat Caballé, los Beatles, Cassius Clay, Les Luthiers y tantos otros con los que probablemente nunca nos habremos cruzado, pero forman parte de la gran familia de nuestra contemporaneidad, de forma que cualquier hecho infausto relacionado con ellos vienen a ser campanas que están doblando por ti. Una de las presuntas acosadas se refería a Plácido como un dios al que no podía negarle sus favores. La condición humana parece que necesita de ídolos y dioses, así en la tierra como en el cielo, con los que sublimar todas nuestras insatisfacciones terrenas. Pero ya el cristianismo dejó patente que esa misma necesidad se expresa tanto en el irreprimible impulso de adorarlos como en la no menos irreprimible atracción de verlos caer.






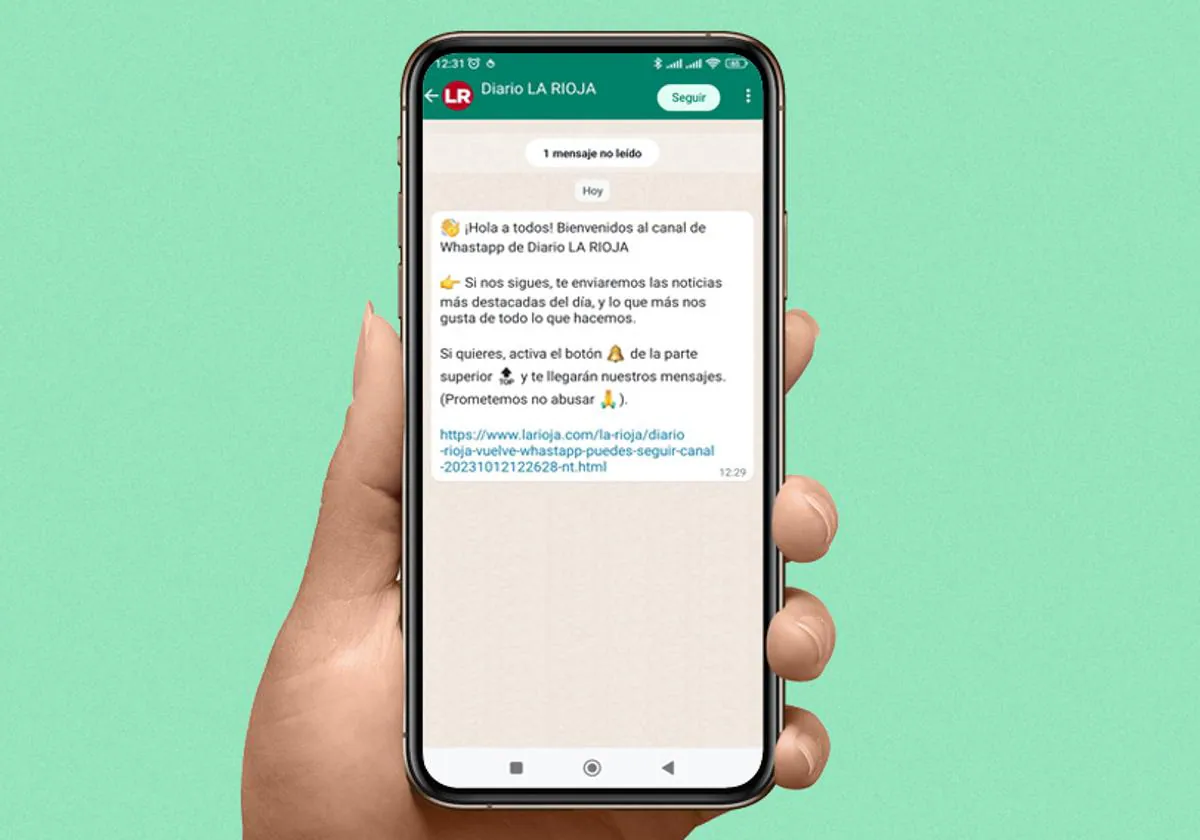
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.